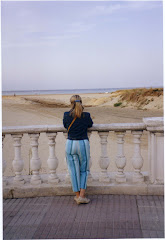Eran las cuatro de la
tarde cuando el taxi lo dejó en la puerta principal del hotel. Enseguida se
sintió como en casa. En cuanto descendió del coche y el taxista se dispuso a
abrir el portamaletas, buscó con la mirada a Guillermo. Ahí estaba, solícito
como siempre, saludándolo con amabilidad y ayudando a descargar el equipaje.
Apenas lo encontró cambiado en este tiempo, si acaso un halo de tristeza que lo
envolvía. Como era de suponer y al igual que en anteriores ocasiones, Guillermo
no le reconoció bajo su nuevo aspecto. Habían pasado tres años desde la última
vez que se había hospedado en el Ritz. Siempre pedía la misma habitación y
siempre tenía suerte de que estuviera libre. Su teoría nunca fallaba, al menos
hasta ahora: Madrid y el Ritz eran los lugares ideales para pasar inadvertido y
a la vez para darse a conocer. Además allí estaba él, la otra poderosa razón por
la que siempre volvía.
Una vez en el hall, se detuvo un instante para
disfrutar de su regreso a este hogar que siempre le esperaba en cada una de las
vidas que había inventado. Se llevó la mano derecha a la pequeña cruz de oro
que colgaba de su cuello, la tocó para cerciorarse de que seguía allí y esbozó
una leve sonrisa. Llegó hasta la recepción haciéndose notar, disfrutando con
ese momento. Sacó su pasaporte ceremoniosamente, esta vez su carta de identidad
venía con el escudo de la República Argentina: Héctor Fabrizi Olariaga. Ahora
era un ingeniero argentino que venía a España para estudiar diversos proyectos.
Enseguida subieron a la
habitación, miró el número grabado en la llave y lo acarició: 543, su número de
la suerte… Dio una suculenta propina al botones y cerró la puerta. Una vez
solo, se sintió más tranquilo. Besó la cruz y apoyando los brazos en la
balconada, repasó aquel paisaje tranquilizador sin posar su mirada en ningún
sitio concreto.
Regresó al interior de
la habitación y comenzó el ritual de siempre. Primero, sacar la ropa de las
maletas; lo hizo con el mismo cuidado con el que la guardó en el armario,
perfectamente ordenada. En eso, reconocía, era un maniático. Había aprendido
con su primera mujer a apreciar la buena ropa y a cuidarla. En especial las
camisas; desde que se había aficionado a ellas las tenía de todo tipo y para
cualquier ocasión. Después, se detuvo frente al espejo del baño y observó detenidamente
su aspecto: la cara reconstruida por tercera vez; los ojos ahora verdes; el
pelo un poco largo, liso y en tonos dorados, el complemento perfecto para su
piel bronceada… Y lo mejor, de lo que más orgulloso se sentía, ese cuerpo
moldeado, fibroso y musculado en su justa medida.
Una vez organizado
todo, salió dispuesto a perderse en la ciudad. Casi sin darse cuenta, sus pasos
lo llevaron hasta las afueras, hasta su viejo barrio, que ya no era aquel
enclave de chabolas en el que creció. ¡Cuánto había cambiado desde que se
marchó de allí hacía… qué importaba cuánto! Y sin quererlo, su mente voló hasta
los tiempos de su infancia y adolescencia. Por allí correteaba de chico con su
hermano mayor, su ejemplo, su ídolo. Quería ser como él, sin embargo su camino se
torció, casi sin saber cómo, hasta ser lo que era ahora. Daba igual, no había vuelta atrás, él seguía con su huida
hacia adelante mientras que Guillermo seguía siendo el hombre honrado y
trabajador que siempre había sido.
La cruz de oro que
colgaba de su cuello estaba fría. La tocó. ¿Seguiría teniendo Guillermo la
suya? Esa sencilla joya era lo único que le unía a su pasado, lo único que
mantenía un resquicio de pureza en su vida. Fue la abuela Cándida la que colgó
esas crucecillas en sus cuellos de niños aquella mañana de Reyes de… ¡de hacía
tantísimo tiempo! Quién sabía de dónde las sacó, aunque ella les contó una
bonita historia acerca de su procedencia y, lo más importante, les obligó a
jurar que nunca se desprenderían de ellas y que siempre serían hombres de bien.
La cruz les ayudaría a ello. Eran «Los Caballeros de La Cruz de Malta»… Eso les
hizo sentirse a salvo de todo mal. Él había cumplido solo parte del juramento,
¿y su hermano?
Seguramente Guillermo
sí lo había hecho, pero él desde luego que no. No, él no era un hombre de bien.
Cuando se inició en la carrera de «cazafortunas» sus planes eran otros, pero
aquella aventura con su primera amante, con la que más tarde se casó y de la
que heredó, se lo puso a tiro. Después de la primera vez, las demás fueron
realmente fáciles. El gusanillo de la
buena vida ya le había picado y mantenerla… ¡era costoso! Ese nivel de
vida exigía una solvencia económica que él no tenía, aunque estaba dispuesto a
todo por ello. Incluso a traicionar a su propia familia para conseguirlo.
Después de la primera,
llegaron… ¿cuántas? Ya no lo recordaba. El perfil de sus «protectoras» era muy
parecido: mujeres algo mayores que él y ricas, por supuesto; viudas —éstas
eran, sin duda alguna, las mejores—, solteras o casadas pero siempre solas o desencantadas
de la vida. Mujeres con cierto estilo y todavía bellas, con el punto de vanidad
adecuado para ser las víctimas idóneas. Que cayeran en sus brazos al poco de
conocerlo era realmente fácil. Las pobres siempre estuvieron completamente
entregadas a sus encantos, su protección y sus atenciones. Él también les
regaló todo lo que pudo; les devolvió la autoestima y la alegría que les
faltaba. Sin duda se sintieron amadas y, aunque en el fondo sabían que su amor
era una mera transacción de intereses, no les importó, querían vivir intensamente
ese último tren que pasaba junto a ellas. Con cada una aprendió algo que fue
incorporando a su bagaje y que enriqueció su próxima actuación. Además, él
mismo había evolucionado; su personalidad un tanto brusca del principio había
sufrido una metamorfosis: su aspecto, su fluida conversación, su amabilidad, su
cuidada historia… Y sobre todo, sabía hacerse totalmente imprescindible para
ellas. Cada aventura podía tener un desenlace diferente. Pero fuera el que
fuera, él siempre salía ganando. Sabía apostar a la yegua ganadora.
Ahora seguramente también,
la siguiente apuesta estaba a punto de comenzar. Dos días después de su llegada
se encontraba en el vestíbulo del hotel leyendo el periódico cuando aparecieron
ellas, un grupito de mujeres maduras. El corazón le dio un salto, sintió que
allí estaba la próxima. Leía por encima los titulares de las noticias mientras no perdía detalle de todo lo que
sucedía a su alrededor. Una de aquellas mujeres se acercó hasta donde estaba y
le preguntó si podía sentarse en la butaca de al lado; estaba agotada, la
ciudad tenía tanto que ver que, de seguir así, lo más probable era que necesitara
un par de piernas nuevas. Y no dejaba de sonreír. Esa fue su presentación. A Fabrizi
le pareció sencillamente encantadora. La oportunidad estaba servida. Charlaron
durante un largo rato, todo lo que duraron las gestiones que sus compañeras
realizaban en recepción hasta que una de ellas la llamó para que recogiera la
llave de la suite. Tuvieron que
despedirse.
—Ya sabe, si necesita algo,
lo que sea, habitación 543. Héctor Fabrizi Olariaga a su servicio.
—Encantada, señor
Fabrizi, ha sido un verdadero placer, seguro que volveremos a encontrarnos.
Muchísimas gracias por su amabilidad y simpatía.
El anzuelo había sido
lanzado así, sin esfuerzo alguno. Si no era ella, una rica viuda y además
empresaria, según pudo averiguar, podría ser cualquiera de las otras; estaba
seguro de tener más de una oportunidad para entablar conversación con ellas. A
partir de ahí, todo lo demás fue poner en marcha su protocolo para estas
ocasiones: seguimientos de forma discreta, conocer los gustos, las costumbres e
intereses de la mujer… Una tarde, supo que ella regresaría pronto y deseaba
hacerse el encontradizo. Cuando se iba acercando al hotel, vio a Guillermo
hablando con el maître del
restaurante. Los dos parecían algo tensos, su hermano agitaba las manos en
exceso mientras hablaba. El otro intentaba calmarlo. Se paró a unos metros con
la intención de escuchar parte de la conversación mientras simulaba hablar por
el móvil. Por lo que pudo deducir, Guillermo estaba pidiendo ayuda a ese
hombre, dinero tal vez. Le pareció
entender algo acerca de una doble hipoteca a la que no podía hacer frente para
pagar los estudios del hijo, reclamaba favores no pagados… Al pasar junto a
ellos, hizo notar su presencia y forzó un saludo. Cuando Guillermo se volvió,
el brillo de una cruz asomó por entre su camisa; instintivamente, puso su mano
en la suya.
Esperó toda la tarde
con la intención de provocar un nuevo encuentro con su hermano Guillermo. Tuvo
la oportunidad de hacerlo dos horas más tarde en la puerta del hotel. Lo saludó
amablemente y le pidió fuego.
—¡Vaya tiempo extraño que
tenemos hoy, eh! Y usted aquí, a la intemperie. Un trabajo duro, ya lo creo.
¿Lleva muchos años en el hotel?
—Pues sí, caballero, ya
casi veinte años en este trabajo, y agradecido, porque tal y como están los
tiempos… Y bueno, que a todo se acostumbra uno.
—Perdón por mi
atrevimiento, pero antes, cuando nos hemos saludado en la calle, me ha llamado
la atención el brillo de una crucecita que lleva colgada en el cuello… Si no es
mucha indiscreción, ¿sabría de alguna joyería donde mandar hacer una parecida?
Es que mi vieja colecciona cruces de oro y de cada lugar que visito suelo
llevarle una.
El semblante de Guillermo cambió totalmente. Sacó
la cruz y se la enseñó dejando escapar un profundo suspiro. Después, no
escatimó detalles.
—¿Ésta? Sí, pues mire, nos
la regaló mi abuela hace muchos años, cuando éramos niños…
—¿Nos? ¿Eran varios
hermanos, quizá?
—No, varios no. Yo solo
tuve un hermano. Un hermano al que adoraba y que llevaba otra igual que ésta. Nos
llamábamos «Los Caballeros de La Cruz de Malta»… Mi abuela nos hizo prometer
dos cosas: que no nos separaríamos nunca de ellas y que no nos apartaríamos del
buen camino, como caballeros. Pero él prefirió
lo fácil, el engaño y la buena vida. Nos traicionó a mí y a toda mi familia.
El ingeniero Fabrizi se
sorprendió de la confianza tan espontánea que le mostró al contarle la historia
y que él revivió por dentro como si un perro le mordiera las entrañas. «Los
Caballeros de La Cruz de Malta»… Sí, ésos eran ellos. En cuanto a Guillermo,
parecía que esa historia le carcomía por dentro y esperaba la mínima oportunidad
para vomitarla. Le habló de aquel hermano que se la jugó sin el menor escrúpulo
y que había desaparecido para siempre después de haberse quedado con el dinero
de la venta de la casucha en la que habían vivido toda la vida, única herencia
que pertenecía a ambos después de la muerte de la abuela y los padres. Les dejó
en la calle a él y a su mujer con un niño pequeño y, además, ella estaba
embarazada del menor.
—Entonces, su hermano
está…
Hacía años que no sabía
nada de él, le dijo, ni quería saber; para él, su hermano estaba muerto. Muerto
y enterrado.
Mientras escuchaba el
duro relato de su propia vida de labios de su hermano Guillermo, tuvo que hacer
verdaderos esfuerzos para contenerse y mostrar sorpresa, incluso rechazo hacia
semejante monstruo… Su cruz estaba fría, la notaba contra su pecho como un
carámbano. Se dio asco. No pudo seguir manteniendo la mirada de su hermano y
prefirió volver a la habitación.
Iba ensimismado en
estos pensamientos y casi no se dio cuenta de que su nueva amiga esperaba junto
a él para subir en el ascensor. En ese instante se le olvidaron los problemas
de Guillermo y desplegó sus mejores artes en el trayecto hasta la quinta
planta. No podía desperdiciar semejante ocasión. Así que se lanzó al ataque.
Al día siguiente la
puerta de la suite de la viuda se
abrió y el ingeniero Fabrizi salió de ella con una sonrisa en la boca. Atusando
el cabello con una dejadez estudiada, se volvió y lanzó un beso a su nueva
conquista que, insinuante y envuelta en una toalla de suave algodón, se
despedía de él hasta la hora de la cena.
Fabrizi ya tenía
planificada su nueva vida. Enseguida partiría de su querido Ritz, no sabía
cuánto duraría el futuro que acababa de fraguarse entre esos robustos muslos de
vieja amazona y sensuales sábanas de seda, pero le esperaban, sin duda, unos
meses prometedores.
Dos semanas después de
su llegada al Ritz, lo abandonó con su nueva amante, que le había prometido de
todo a cambio de su juventud y compañía. En la recepción dejó un sobre para
Guillermo. Dentro había una pequeña cruz
de oro, igual a las suyas, con un nombre grabado en el anverso. Su verdadero
nombre, aquél que tuvo en su primera vida. Junto a la cruz, un cheque al portador
por una cantidad más que considerable con una breve nota: «La abuela Cándida
estaría orgullosa de sus caballeros, ahora, sí».
El cielo de Madrid
estaba exultante, de un azul intenso. El ingeniero Fabrizi se palpó el pecho. La
pequeña cruz volvía a estar a la temperatura ideal.
Foto y Texto: Edurne Imagen Caballero de Malta de Playmobil: Internet







































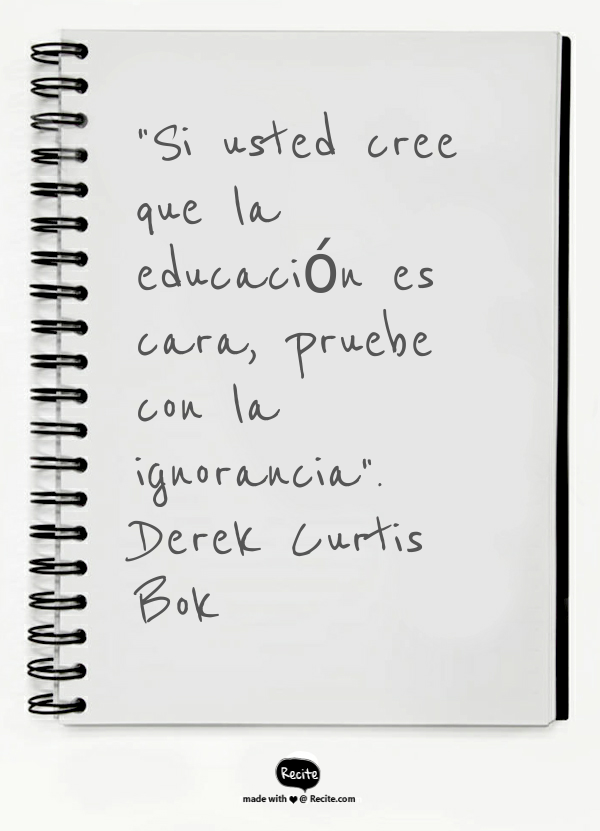





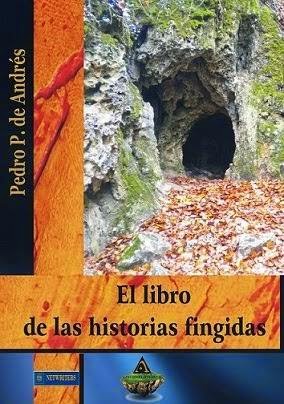

















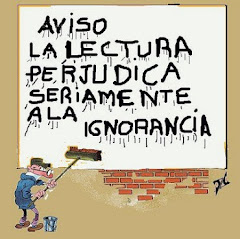












.png)






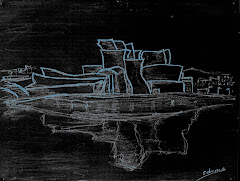


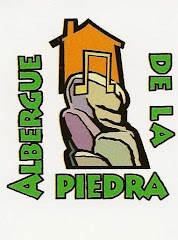


















.jpg)