La luz entraba tamizada por las amplias ventanas del taller. Todo transcurría con la misma calma monacal de siglos.
Sor Ernestina se afanaba con los pinceles, y Sor Esther rezaba a su lado, ofreciendo preces y oraciones a los santos más desconocidos.
Sor Ernestina la miraba por encima de las gafas mientras se lamentaba de la falta de inspiración en ese día. Una gota de sudor inició un lento camino de descenso desde la fruncida frente de la Sor hasta dar con su salado elemento en la naricilla que sostenía graciosamente las gafas. Sor Ernestina apartó la molesta gotita con un dedo y dejó una huella de azul celestial en su chato apéndice. Resoplaba. Hoy no estaba contenta con su trabajo y eso que la Inmaculada que terminó el mes pasado le había quedado realmente bien, vamos, ¡ni Murillo! Es decir, básicamente era buena, muy buena, pero hoy no daba pie con bolo, ésa era la verdad.
Y Sor Esther que no callaba. Estaba muy bien esto de tener un don, pero el de estar todo el día inventando oraciones a los santos más extraños… ya cansaba. Dejó el pincel y se limpió con un trapo que tenía sobre el blanco delantal. Ella pintaba sentada porque las piernas se le cargaban demasiado y luego padecía de unos calambres muy molestos, por eso tenía dispensa de la Madre Superiora para sentarse en la iglesia más a menudo que el resto de sus hermanas.
Se levantó para abrir uno de los ventanales, justo el que daba al huerto. Allí se quedó unos minutos, tan solo dejando que el sol acariciara su rostro. A pesar de que julio ya avanzaba hacia el ocaso, el fresquito, propio de la tierra y las alturas, hizo que se despabilara y saliera de sus pensamientos. Allá abajo estaban Sor Emilia y Sor Luisa faenando con los tomates, las acelgas, las lechugas… Eran las cinco de la tarde, pero la hermana cocinera estaba ya en lo de preparar la cena; y de los fogones subía un olorcillo cálido, un olorcillo a sopa de cocido.
Tenía que ser pecado de gula eso de pensar tanto en la comida. Le gustaba comer, no podía remediarlo. Tal vez fuera algo relacionado con su infancia, cuando apenas había con qué engañar al hambre y sus pobres padres ya no sabían qué hacer para alimentar tan ruidosa prole. Casi no recuerda las caritas de aquellos hermanos que se fueron, bien a causa de una viruela, bien por una pulmonía, incluso hubo uno que murió al extirparle una pequeña verruga cuando tan solo tenía cinco años. ¡Y Florentina…! Su hermana Florentina que se fue a los quince de unas fiebres palúdicas. Fue entonces cuando los padres decidieron entregarla a las Clarisas, no estaban dispuestos a ver morir más hijos. Y aquí estaba desde los doce años. Cincuenta y tres años entre esos muros, el convento era toda su vida.
Al principio, y a pesar de la distancia entre el pueblo y el convento, las visitas de los padres eran más frecuentes; iban a verla por las Navidades, por Pascua, y en los veranos iba ella a pasar una semana a su pueblo. Siempre llevaban a Adelina, tres años más joven que ella, y al pequeño Irineo que sólo tenía dos añitos.
Pero poco a poco, la relación con los suyos fue haciéndose más lejana. Supo de cuando Adelina marchó a la ciudad a servir, de cuando murió la madre, de cuando Irineo fue al servicio, de cuando el accidente del padre… Entregada ya a su vida de clausura, de todo se fue enterando por cartas que fueron el mejor puente con lo que dejó atrás.
Cartas como la que había recibido la pasada semana y que la había sumido en un estado de zozobra e inquietud que no le dejaba sacar su espíritu alegre y afable. Ya ni en maitines le salía ese chorro de voz cantarina que Dios le había dado. Y hoy, con la pesada de Sor Esther sin callar, y su mano que se le agarrotaba ante los angelillos, no deslizaba el pincel sobre el lienzo como siempre, embebida como estaba en sus recuerdos…
Recuerda muy bien la noche en que todo el convento se vio alterado por aquellas llamadas insistentes en la puerta cuando Sor Juana, la superiora de entonces, a quien Dios tenga en su Gloria, corrió presurosa en su busca para decirle que era su hermana Adelina la que estaba en la puerta, la que venía buscando auxilio y amparo en la Santa Casa de Dios.
Allí estaba Adelina, llorando a moco tendido. A pesar de todo estaba hermosa, con esa carita de ángel que siempre tuvo, con sus rizos dorados y esos ojos de perrilla asustada. Hacía casi cinco años que no la veía. Se abrazó a ella hipando: “Ernestina, Ernestina, tienes que ayudarme”, le decía entre sollozos.
Y ahí contó su historia. Venía huyendo del hijo de su jefe, el señorito Pedro que, a más de maltratarla, la había dejado preñada. No podía ir al pueblo, el Irineo montaría en cólera; al no vivir el padre, él era el jefe de la familia… No, no podía, él no debía enterarse.
Resolvió la superiora tenerla allí, con las monjas y, cuando naciera la criatura, darla en adopción a alguna buena familia. Sor Juana se encargó de todo con la mayor de las discreciones.
Adelina dio a luz rodeada de todas las hermanas y cuando se recuperó, enseguida marchó a Oviedo, a servir en casa de un primo militar de la Madre Superiora. A la pequeña se la bautizó con el nombre de su abuela, Irene. Sor Juana, que se había tomado el asunto como algo personal, se encargó también de encontrar una familia para la pequeña, un matrimonio de aldeanos del pueblo vecino que ya habían perdido una hija. Éstos la acogieron con gran alegría y la criaron bajo los preceptos cristianos como si de su propia sangre se tratase.
Nadie supo nada. Irineo no se enteró de la desgracia de su hermana. Adelina tan solo tuvo conocimiento de que su hija había sido acogida en una familia temerosa de Dios, e Irene… Irene creció en la creencia de que aquéllos eran sus verdaderos padres. Todo el secreto quedó encerrado entre esos muros de paz y oración. Hace tanto tiempo… mucho más de treinta años.
Sor Ernestina dejó por un momento sus recuerdos, se volvió hacia Sor Esther justo en el instante en que Sor Lucía entraba escandalosamente, como siempre, en la estancia: “¡Ea, madres, ayúdenme a doblar estas sábanas!” La zozobra de Sor Ernestina encontró anclaje entre la risa de Sor Lucía, escondiéndose en la blancura de los lienzos.
Mientras ayudaba a doblar las sábanas, se vio años atrás haciendo esa misma tarea con su hermana, allí, en el convento. Con esa hermana que ya hacía años que había muerto pero que entonces era portadora de una nueva vida, la vida de la pequeña Irene. Siempre se sintió en deuda con esa niña, sin embargo nunca fue capaz de enfrentarse a ella, de hablarle y explicarle quién era en realidad.
Durante años supo de la vida y los pasos de Irene en cada momento, incluso guardaba alguna fotografía de la niña y de la joven preciosa que había llegado a ser hasta que marchó del pueblo. Como a todos los jóvenes, más en aquellos años, la ciudad llamaba y tiraba muy fuerte. Era el único modo de salir de la monótona vida de un pueblo que poco o nada tenía que ofrecer.
Por un momento consiguió acallar esa voz que la interrogaba desde dentro. Era tal el jaleo que se había montado en la sala de planchado, que no tuvo más remedio que dejar a un lado sus angustias y sus miedos. El estrépito la devolvió al mundo.
La carta que habían dejado la semana anterior en el torno era una escueta nota: “Pronto el pasado y el presente se abrazarán”, y la firma era una I. ¿Qué querría decir todo eso después de tantos años? ¿Una I de Irene? ¿O una I de Irineo?
Irineo. Hacía demasiado tiempo que no tenía noticias de su hermano. Desde que había enviudado y sus hijos estaban lejos, se había vuelto más taciturno que de costumbre y sus cartas fueron cada vez más escasas hasta dejar de escribir. Estaba preocupada por él, pero nada podía hacer. Ahí perdió la Sor los pasos de su hermano pequeño.
Con tanto viaje al pasado, para cuando quiso darse cuenta ya estaban todas las hermanas dando las gracias por los alimentos que iban a tomar. La sopa de cocido entonó su cuerpo y su mente, y el muslito de pollo al ajillo, su plato preferido, desató su alegría reprimida. Saboreó con especial deleite la cuajada casera de Sor Catalina con un poco de miel y así, con el estómago contento y agradecido, sintió que su desasosiego encontraba consuelo.
Serían algo más de las ocho y media de la noche cuando la hermana tornera pasó como un rayo por el corredor de la galería norte camino del despacho de Sor María, la Superiora. Todas la vieron, todas se miraron sin decir nada y ella, Sor Ernestina, sintió como si ya hubiera vivido ese momento. Esperó.
No pasó media hora cuando la Madre Superiora entró en la sala de lectura. Buscó con la mirada a Sor Ernestina, pero ésta ya estaba en pie, intuía que todo aquel revuelo tenía que ver con ella.
Y allí estaba de nuevo, igual que hace treinta y cuatro años atrás, frente a esa carita de ángel, esos rizos dorados y esos ojos de perrilla que ya no manifestaban miedo, que la miraban fijamente. Sólo que esta vez no era Adelina, no tuvo necesidad de preguntar, sabía quién era, sabía que era su sobrina Irene.
Intuyó lo que pasaba, intuyó una nueva sorpresa en su vida.
Instintivamente Sor Ernestina e Irene se abrazaron, lloraron. Éste era el regalo que el destino le restauraba. Sor María observaba la escena con una sonrisa y desde la discreción propia de su cargo. Una luz tenue se reflejaba en la pared de poniente justo sobre la imagen de la Santísima, era como si ella también sonriera.
Pronto corrió el rumor entre las monjas de que era Irene, la pequeña Irene la que había vuelto al lugar de donde salió. La mayoría de las hermanas la había conocido, y aquéllas que llegaron después de su nacimiento también eran sabedoras de los hechos.
Sor Ernestina no cabía en sí de gozo. ¡Su pequeña Irene allí! No hizo falta mucha perspicacia para darse cuenta de que ella, al igual que su madre, también se presentaba... ¡embarazada!
Irene hablaba y hablaba pero, a diferencia de Adelina, el fruto de sus entrañas era motivo de gran alegría para la futura madre.
¿Y cómo supo Irene de sus verdaderos orígenes? Al final se atrevió a preguntar Sor Ernestina. Todo era tan sencillo… Julia, la madre adoptiva de Irene, reveló todo el secreto en su lecho de muerte, no quería que la joven se quedara sola.
Irene había vivido en la ciudad tratando de mejorar una vida que se presentaba dura, sin un porvenir cierto. Consiguió superarse, estudió Secretariado alternando con un trabajo de dependienta y pronto consiguió un puesto en una compañía de seguros donde conoció a José. Se casaron a los pocos meses de haberse conocido. Al saber de su embarazo, Irene decidió volver al lugar de sus primeros días de vida. ¡Y allí estaba!
Paseaba sus ojos la humilde Sor por aquel ser que ahora estaba frente a ella, sin poder evitar que las lágrimas resbalaran por las rechonchas mejillas, sin saber qué hacer: si reír, llorar, saltar, comerse a besos a Irene que ahora era una mujer, el vivo retrato de Adelina, su querida y llorada hermana…y que a su vez la miraba con esa sonrisa de paz y verdadera calma.
Suspiraba Sor Ernestina, hipaba, daba vueltas sin orden ni concierto a las cuentas del rosario, se diría que repetía mil y una veces los misterios de gozo. Y saltaba, daba pequeños saltitos con sus pies regordetes y pequeños. Estaba sofocada. Irene hizo una breve pausa en su relato, respiró hondo, cogió las manos de su tía, las besó con infinita ternura y las llevó a su cara cerrando los ojos sin poder evitar que sus lágrimas empaparan esas manos protectoras.
Sor Ernestina pensó en su hermano, en Irineo, en que ya había llegado la hora, que tenía que saberlo todo, y… Ahora sí que tenía ganas de cantar: ¡Aaaaleluya, Aaaaleluya, Aleluya, Aleluya, Aleeeeeeluya!
Foto: Gentileza de Maricruz Manipulación y Texto: Edurne (entrada ya publicada el 13 de marzo de 2008, y no sé si alguna otra vez... Pido disculpas)Sor Ernestina se afanaba con los pinceles, y Sor Esther rezaba a su lado, ofreciendo preces y oraciones a los santos más desconocidos.
Sor Ernestina la miraba por encima de las gafas mientras se lamentaba de la falta de inspiración en ese día. Una gota de sudor inició un lento camino de descenso desde la fruncida frente de la Sor hasta dar con su salado elemento en la naricilla que sostenía graciosamente las gafas. Sor Ernestina apartó la molesta gotita con un dedo y dejó una huella de azul celestial en su chato apéndice. Resoplaba. Hoy no estaba contenta con su trabajo y eso que la Inmaculada que terminó el mes pasado le había quedado realmente bien, vamos, ¡ni Murillo! Es decir, básicamente era buena, muy buena, pero hoy no daba pie con bolo, ésa era la verdad.
Y Sor Esther que no callaba. Estaba muy bien esto de tener un don, pero el de estar todo el día inventando oraciones a los santos más extraños… ya cansaba. Dejó el pincel y se limpió con un trapo que tenía sobre el blanco delantal. Ella pintaba sentada porque las piernas se le cargaban demasiado y luego padecía de unos calambres muy molestos, por eso tenía dispensa de la Madre Superiora para sentarse en la iglesia más a menudo que el resto de sus hermanas.
Se levantó para abrir uno de los ventanales, justo el que daba al huerto. Allí se quedó unos minutos, tan solo dejando que el sol acariciara su rostro. A pesar de que julio ya avanzaba hacia el ocaso, el fresquito, propio de la tierra y las alturas, hizo que se despabilara y saliera de sus pensamientos. Allá abajo estaban Sor Emilia y Sor Luisa faenando con los tomates, las acelgas, las lechugas… Eran las cinco de la tarde, pero la hermana cocinera estaba ya en lo de preparar la cena; y de los fogones subía un olorcillo cálido, un olorcillo a sopa de cocido.
Tenía que ser pecado de gula eso de pensar tanto en la comida. Le gustaba comer, no podía remediarlo. Tal vez fuera algo relacionado con su infancia, cuando apenas había con qué engañar al hambre y sus pobres padres ya no sabían qué hacer para alimentar tan ruidosa prole. Casi no recuerda las caritas de aquellos hermanos que se fueron, bien a causa de una viruela, bien por una pulmonía, incluso hubo uno que murió al extirparle una pequeña verruga cuando tan solo tenía cinco años. ¡Y Florentina…! Su hermana Florentina que se fue a los quince de unas fiebres palúdicas. Fue entonces cuando los padres decidieron entregarla a las Clarisas, no estaban dispuestos a ver morir más hijos. Y aquí estaba desde los doce años. Cincuenta y tres años entre esos muros, el convento era toda su vida.
Al principio, y a pesar de la distancia entre el pueblo y el convento, las visitas de los padres eran más frecuentes; iban a verla por las Navidades, por Pascua, y en los veranos iba ella a pasar una semana a su pueblo. Siempre llevaban a Adelina, tres años más joven que ella, y al pequeño Irineo que sólo tenía dos añitos.
Pero poco a poco, la relación con los suyos fue haciéndose más lejana. Supo de cuando Adelina marchó a la ciudad a servir, de cuando murió la madre, de cuando Irineo fue al servicio, de cuando el accidente del padre… Entregada ya a su vida de clausura, de todo se fue enterando por cartas que fueron el mejor puente con lo que dejó atrás.
Cartas como la que había recibido la pasada semana y que la había sumido en un estado de zozobra e inquietud que no le dejaba sacar su espíritu alegre y afable. Ya ni en maitines le salía ese chorro de voz cantarina que Dios le había dado. Y hoy, con la pesada de Sor Esther sin callar, y su mano que se le agarrotaba ante los angelillos, no deslizaba el pincel sobre el lienzo como siempre, embebida como estaba en sus recuerdos…
Recuerda muy bien la noche en que todo el convento se vio alterado por aquellas llamadas insistentes en la puerta cuando Sor Juana, la superiora de entonces, a quien Dios tenga en su Gloria, corrió presurosa en su busca para decirle que era su hermana Adelina la que estaba en la puerta, la que venía buscando auxilio y amparo en la Santa Casa de Dios.
Allí estaba Adelina, llorando a moco tendido. A pesar de todo estaba hermosa, con esa carita de ángel que siempre tuvo, con sus rizos dorados y esos ojos de perrilla asustada. Hacía casi cinco años que no la veía. Se abrazó a ella hipando: “Ernestina, Ernestina, tienes que ayudarme”, le decía entre sollozos.
Y ahí contó su historia. Venía huyendo del hijo de su jefe, el señorito Pedro que, a más de maltratarla, la había dejado preñada. No podía ir al pueblo, el Irineo montaría en cólera; al no vivir el padre, él era el jefe de la familia… No, no podía, él no debía enterarse.
Resolvió la superiora tenerla allí, con las monjas y, cuando naciera la criatura, darla en adopción a alguna buena familia. Sor Juana se encargó de todo con la mayor de las discreciones.
Adelina dio a luz rodeada de todas las hermanas y cuando se recuperó, enseguida marchó a Oviedo, a servir en casa de un primo militar de la Madre Superiora. A la pequeña se la bautizó con el nombre de su abuela, Irene. Sor Juana, que se había tomado el asunto como algo personal, se encargó también de encontrar una familia para la pequeña, un matrimonio de aldeanos del pueblo vecino que ya habían perdido una hija. Éstos la acogieron con gran alegría y la criaron bajo los preceptos cristianos como si de su propia sangre se tratase.
Nadie supo nada. Irineo no se enteró de la desgracia de su hermana. Adelina tan solo tuvo conocimiento de que su hija había sido acogida en una familia temerosa de Dios, e Irene… Irene creció en la creencia de que aquéllos eran sus verdaderos padres. Todo el secreto quedó encerrado entre esos muros de paz y oración. Hace tanto tiempo… mucho más de treinta años.
Sor Ernestina dejó por un momento sus recuerdos, se volvió hacia Sor Esther justo en el instante en que Sor Lucía entraba escandalosamente, como siempre, en la estancia: “¡Ea, madres, ayúdenme a doblar estas sábanas!” La zozobra de Sor Ernestina encontró anclaje entre la risa de Sor Lucía, escondiéndose en la blancura de los lienzos.
Mientras ayudaba a doblar las sábanas, se vio años atrás haciendo esa misma tarea con su hermana, allí, en el convento. Con esa hermana que ya hacía años que había muerto pero que entonces era portadora de una nueva vida, la vida de la pequeña Irene. Siempre se sintió en deuda con esa niña, sin embargo nunca fue capaz de enfrentarse a ella, de hablarle y explicarle quién era en realidad.
Durante años supo de la vida y los pasos de Irene en cada momento, incluso guardaba alguna fotografía de la niña y de la joven preciosa que había llegado a ser hasta que marchó del pueblo. Como a todos los jóvenes, más en aquellos años, la ciudad llamaba y tiraba muy fuerte. Era el único modo de salir de la monótona vida de un pueblo que poco o nada tenía que ofrecer.
Por un momento consiguió acallar esa voz que la interrogaba desde dentro. Era tal el jaleo que se había montado en la sala de planchado, que no tuvo más remedio que dejar a un lado sus angustias y sus miedos. El estrépito la devolvió al mundo.
La carta que habían dejado la semana anterior en el torno era una escueta nota: “Pronto el pasado y el presente se abrazarán”, y la firma era una I. ¿Qué querría decir todo eso después de tantos años? ¿Una I de Irene? ¿O una I de Irineo?
Irineo. Hacía demasiado tiempo que no tenía noticias de su hermano. Desde que había enviudado y sus hijos estaban lejos, se había vuelto más taciturno que de costumbre y sus cartas fueron cada vez más escasas hasta dejar de escribir. Estaba preocupada por él, pero nada podía hacer. Ahí perdió la Sor los pasos de su hermano pequeño.
Con tanto viaje al pasado, para cuando quiso darse cuenta ya estaban todas las hermanas dando las gracias por los alimentos que iban a tomar. La sopa de cocido entonó su cuerpo y su mente, y el muslito de pollo al ajillo, su plato preferido, desató su alegría reprimida. Saboreó con especial deleite la cuajada casera de Sor Catalina con un poco de miel y así, con el estómago contento y agradecido, sintió que su desasosiego encontraba consuelo.
Serían algo más de las ocho y media de la noche cuando la hermana tornera pasó como un rayo por el corredor de la galería norte camino del despacho de Sor María, la Superiora. Todas la vieron, todas se miraron sin decir nada y ella, Sor Ernestina, sintió como si ya hubiera vivido ese momento. Esperó.
No pasó media hora cuando la Madre Superiora entró en la sala de lectura. Buscó con la mirada a Sor Ernestina, pero ésta ya estaba en pie, intuía que todo aquel revuelo tenía que ver con ella.
Y allí estaba de nuevo, igual que hace treinta y cuatro años atrás, frente a esa carita de ángel, esos rizos dorados y esos ojos de perrilla que ya no manifestaban miedo, que la miraban fijamente. Sólo que esta vez no era Adelina, no tuvo necesidad de preguntar, sabía quién era, sabía que era su sobrina Irene.
Intuyó lo que pasaba, intuyó una nueva sorpresa en su vida.
Instintivamente Sor Ernestina e Irene se abrazaron, lloraron. Éste era el regalo que el destino le restauraba. Sor María observaba la escena con una sonrisa y desde la discreción propia de su cargo. Una luz tenue se reflejaba en la pared de poniente justo sobre la imagen de la Santísima, era como si ella también sonriera.
Pronto corrió el rumor entre las monjas de que era Irene, la pequeña Irene la que había vuelto al lugar de donde salió. La mayoría de las hermanas la había conocido, y aquéllas que llegaron después de su nacimiento también eran sabedoras de los hechos.
Sor Ernestina no cabía en sí de gozo. ¡Su pequeña Irene allí! No hizo falta mucha perspicacia para darse cuenta de que ella, al igual que su madre, también se presentaba... ¡embarazada!
Irene hablaba y hablaba pero, a diferencia de Adelina, el fruto de sus entrañas era motivo de gran alegría para la futura madre.
¿Y cómo supo Irene de sus verdaderos orígenes? Al final se atrevió a preguntar Sor Ernestina. Todo era tan sencillo… Julia, la madre adoptiva de Irene, reveló todo el secreto en su lecho de muerte, no quería que la joven se quedara sola.
Irene había vivido en la ciudad tratando de mejorar una vida que se presentaba dura, sin un porvenir cierto. Consiguió superarse, estudió Secretariado alternando con un trabajo de dependienta y pronto consiguió un puesto en una compañía de seguros donde conoció a José. Se casaron a los pocos meses de haberse conocido. Al saber de su embarazo, Irene decidió volver al lugar de sus primeros días de vida. ¡Y allí estaba!
Paseaba sus ojos la humilde Sor por aquel ser que ahora estaba frente a ella, sin poder evitar que las lágrimas resbalaran por las rechonchas mejillas, sin saber qué hacer: si reír, llorar, saltar, comerse a besos a Irene que ahora era una mujer, el vivo retrato de Adelina, su querida y llorada hermana…y que a su vez la miraba con esa sonrisa de paz y verdadera calma.
Suspiraba Sor Ernestina, hipaba, daba vueltas sin orden ni concierto a las cuentas del rosario, se diría que repetía mil y una veces los misterios de gozo. Y saltaba, daba pequeños saltitos con sus pies regordetes y pequeños. Estaba sofocada. Irene hizo una breve pausa en su relato, respiró hondo, cogió las manos de su tía, las besó con infinita ternura y las llevó a su cara cerrando los ojos sin poder evitar que sus lágrimas empaparan esas manos protectoras.
Sor Ernestina pensó en su hermano, en Irineo, en que ya había llegado la hora, que tenía que saberlo todo, y… Ahora sí que tenía ganas de cantar: ¡Aaaaleluya, Aaaaleluya, Aleluya, Aleluya, Aleeeeeeluya!
































































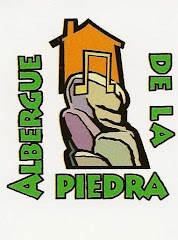



























































































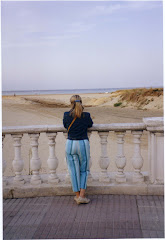

















8 comentarios:
Qué buen relato para empezar la jornada de sábado. Me encantó, aunque me has tenido intrigada desde el principio, por un momento pensé que Irineo la iba a montar.
Un beso Edurne.
Excelente relato con una intriga muy bien dosificada.
Un abrazo
Sera herencia de la "minha mae", que era de lagrima fácil, pero a mi estos relatos tan semejantes a las sufridas vidas de las familias de tantos de nosotros, siempre me humedecen los ojos, sobre todo si hay ternura al final.
Me ha emocionado.
Gracias.
¡Qué alegría verte por aquí y disfrutar de tu prosa fluida! Ojalá no deje nunca de batir las olas en esta orilla trayéndonos continuas entregas.
Besos.
Que hermosa se puede ver la sencillez de la vida, cuando se cuenta con el corazon y la magia de las palabras.
Un fuerte abrazo Edurne.
Qué buena recreación de ambiente...
Besos, espero que todo vaya bien.
El pasado y el presente unido y con la alegría de esta nueva espera!
Precioso: ojalá todas las mentiras tuvieran este bello final
Besos Edurne.
MUCHAS GRACIAS A TODOS POR SU CHAPOTEO Y SUS PALABRAS!
Un beso.
;)
Publicar un comentario