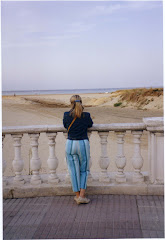La tienda de ultramarinos de Pedrito, “El laurel”, era de las más concurridas en el barrio. Y allí estaba Manolita, que aguantaba la cola de mala gana pero, como su madre no podía ir, no le quedaba otro remedio que pasar como mejor podía la casi media hora de espera. Menos mal que Pedrito siempre tenía la radio encendida…
A Manolita le gustaba cantar, más bien había nacido cantando. Desde chica se pasaba todo el día pegada a la radio oyendo las canciones de Juanita Reina, de Marifé de Triana, Conchita Piquer, Imperio Argentina… Y más de una vez se había imaginado como ellas, subida a un escenario, cantando y bailando. Manuela, su madre, que era modista, siempre mantenía encendida la radio que había en el taller de costura. Desde allí se lanzaba Manolita a sus arrebatos cantores para el deleite de su madre, de Matilde que ayudaba a la madre en la labor, y de cualquiera que se pasase por allí, clienta o vecina.
La realidad, en cambio, poco tenía que ver con el brillo de los escenarios con que ella soñaba. Desde los catorce años, su madre la había puesto en el obrador de las monjitas para que le enseñaran a bordar, ya que lo de la aguja se le daba bien, y así, mientras aprendía el oficio, se ganaba unas pesetillas haciendo tiras de vainica en las sábanas de los ricos que hacían sus encargos a las hermanas. A veces, también ayudaba a su madre y a Matilde a hilvanar o deshilvanar dobladillos, bajos y bocamangas, mientras canturreaba por lo bajito o a pleno pulmón.
Manolita era alta, espigada, con un pelo que desparramaba fuego entre unos espesos rizos que caían sobre sus rectos hombros. Miraba con la fuerza de dos zafiros, y a pesar de sus dieciséis años, su cuerpo lucía maduro y bien formado, por lo que no era difícil imaginarla como una rutilante estrella de la canción. Era hija única y de padre ausente al que nunca conoció por mucho que preguntara de chica, primero a la madre y luego al de allá arriba, que todo lo sabe y todo lo ve… Sin embargo, creció feliz, educada con cariño y mucha rectitud por su madre, que también ejercía de padre.
Ya iban para diez minutos los que llevaba Manolita esperando a que le llegara el turno. Para distraer el tiempo canturreaba por sus adentros: “Y el gitano a la gitana, de esta manera le habló: échale guindas al pavo, pavoooo, que yo le echaré a la pava, azúcar, canela y clavooo…” ¡Ay, si ella pudiera subirse a un escenario de verdad, cantar ante un micrófono y un público real y no sólo en las reuniones familiares o para los vecinos en las fiestas de Navidad…!
Las canciones se le agolpaban en la cabeza, en la garganta y en el cuerpo. Había un programa en la radio todos los sábados a la tarde que era un trampolín para jóvenes valores de la canción, Tu oportunidad se llamaba; desde luego, ella lo hacía infinitamente mejor que muchos de aquellos concursantes, aunque los había que eran buenos de verdad… ¡si pudiera presentarse! Pero no sabía cómo podría hacerlo. Y seguía repasando su repertorio: “En los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar, Francisco Alegre y olé, Francisco Alegre y olá…”, “Julio Romero de Torres, pintó a la mujer morena…” “Te quiero más que a mis ojos…”
Pasaban los minutos y ya sólo le quedaban por delante la señora de todos los viernes y María, la madre de las gemelas del quince. Pedrito no perdía la oportunidad de echarle una sonrisa de vez en cuando pero ella seguía deambulando por sus fantasías.
—Disculpa, muchacha, ¿eres tú la última? —oyó que decían a su espalda. Se volvió asustada, como si la hubieran pillado en algún renuncio, y sus ojos se encontraron con una sonrisa que se escondía tras el humo de un habano, un gabán de paño del bueno y un sombrero de ala estilo americano. Se sonrojó y asintió con la cabeza. El hombre aspiró el habano y lanzó una bocanada de humo al aire antes de hablar.
—Gracias, y perdona si te he asustado, pequeña. Al oír esa voz todos los que se encontraban en el establecimiento se volvieron. ¿Sería él, el de la radio, la voz más conocida de las ondas? ¿Sería Agustín Pedraza, el locutor-conductor de Tu oportunidad? La señora de todos los viernes, dejando a un lado su timidez, rompió el momento mágico y se atrevió a preguntar.
—Oiga, ¿no será usted Agustín Pedraza, el de la radio, verdad? El hombre se quitó el sombrero, apagó el habano y obsequiando al personal con una amplia sonrisa, dijo que sí, que eso parecía, que era Agustín Pedraza, el de la radio.
—¿Y usted, qué hace en esta tienda de ultramarinos? —se atrevió a indagar Pedrito.— Pues verán, voy de camino a la emisora dando un paseo, y se me han antojado unas manzanas reinetas justo al pasar delante de la tienda, tienen una pinta buenísima…
Enseguida se creó un clima distendido y cordial. Los parroquianos se atrevieron a preguntar por la marcha del concurso de los sábados y él se sinceró, les contó que andaba inquieto pues le habían fallado dos aspirantes y tenía que encontrar a alguien para hacer una prueba antes de diez días.
Todas las miradas se volvieron hacia Manolita y ésta notó que la cara le abrasaba. Se sintió descubierta, como desnuda ante desconocidos, quería salir corriendo pero sus piernas preferían quedarse. Pedrito hizo los honores.
—Señor Pedraza, esta muchacha es de lo mejorcito que hay, un diamante en bruto, un valor desperdiciado. Hágale la prueba a ella y verá como no le defrauda. Esta niña ha nacido cantando, la música es su vida.
Todos los presentes corroboraron la presentación de Manolita, pero ella tan solo quería salir de allí, correr a refugiarse entre los brazos de su madre. Sin embargo, el susto la tenía clavada al suelo. Pedraza la miró con interés, se acercó a ella y le dijo:
—Si eso es cierto, muchacha, no debes dejar pasar la oportunidad. Estaremos encantados de poder hacerte una prueba y con suerte serías seleccionada para participar en el programa que se emitirá dentro de dos sábados. ¿Qué dices, te gustaría?
No se lo podía creer, estaba soñando, seguro, pero si ahora mismo acababa de imaginarse en esa emisora, en ese programa… No, no podía ser cierto, la suerte es algo que les ocurre a otros, siempre a otros, nunca a los que son como ella. Manolita no sabía qué responder, estaba nerviosa.
—Yo, yo, disculpe pero no sé, no creo que eso sea posible, tendría que comentarlo en mi casa, y lo más probable es que no me dejen participar; además yo sólo canto para mí y mi familia, no sé… Pero muchas gracias de todos modos. Disculpe pero ahora tengo mucha prisa, mi madre me espera para que le lleve la compra. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, señor.
El hombre no se dio por vencido, sacó una tarjeta del bolsillo interior de su americana y se la dio.
—Toma, muchacha, ésta es mi tarjeta, ¿ves?, aquí pone mi nombre y que soy locutor de Radio Continental, no te estoy engañando. Tranquila, pequeña, pero no dejes de comentarlo en casa y si cambias de opinión… me llamas.
Era su turno pero, tan azorada como estaba, había olvidado por completo el encargo de su madre, así que salió de allí sin hacer la compra ni “ná”.
Llegó a casa corriendo, subió las escaleras de dos en dos y entró como una exhalación en el modesto piso, que era vivienda y taller a la vez. Manuela y Matilde levantaron la vista de la labor y se la quedaron mirando con expresión de susto.
—¿Qué ocurre, hija?
Dejó Manolita la bolsa de los recados, vacía, en el suelo, y contó como pudo el encuentro de hacía unos minutos. Pedraza, la radio, el concurso, la tarjeta…
—¡Madre, yo quiero ir, yo quiero cantar en la radio! —terminó sofocada y radiante, excitada, Manolita.
—Ya hablaremos más tarde de ello, pero ahora necesito que me vayas a la mercería de Doña Sara y me traigas hilo blanco de repasar, torzal gris y una bobina normal, cinturilla para esta tela, una docena de botones camiseros, una sisa azul y otra blanca, un alfiletero nuevo… Hala, y no tardes, que estamos necesitando esa cinturilla.
Bajaba Manolita ahora con calma por las escaleras de madera, parándose a oír el crujido de los escalones y las voces que venían del patio, las radios encendidas, las canciones que inundaban su espíritu y su cuerpo... Llegó a la calle, y mientras encaminaba sus pasos hasta la pequeña plazuela del barrio donde estaba la mercería de Doña Sara, pensaba que no había nada que hacer, que su madre nunca la dejaría cantar en la radio, que tendría que conformarse con esos momentos de “gloria” a los que tenía acceso de tarde en tarde cuando acompañaba a su amiga Conchi a ver a su madre, que limpiaba en uno de los cabarets del barrio chino. Allí había un pequeño escenario con un micrófono, y ella se subía y se arrancaba con esas coplas que tan bien cantaba… Mientras, Conchi, su madre y el encargado del local, cerrado a esas horas, sonreían y aplaudían.
Al llegar de nuevo a casa, Manuela la estaba esperando sentada a la mesa de la cocina con un tazón de café con leche y sopas. Hizo que se sentase a su lado y, tomándole la mano, le dijo que había estado pensando, y que después de mucho darle vueltas al tema había decidido dejarla hacer esa prueba, que total, nada se perdía y ella, Manolita, podría cumplir una parte de su sueño, cantar ante un micrófono de verdad y ante un público de entendidos en la materia. Así que Manuela dio su consentimiento y llamaron al señor Pedraza.
En ese instante, en la radio sonaba el programa de canciones dedicadas, ése en el que los novios y esposos se mandaban mensajes cifrados a través de inocentes canciones. Lola la piconera le devolvió la calma y la sonrisa a la cara. Iría a la radio, haría esa prueba y sería elegida, estaba segura. Se abrazó a su madre entre risas e hipos nerviosos. La prueba, como era de esperar salió bien, muy bien, y Manolita fue seleccionada directamente para el programa del sábado doce de mayo, donde tendría que pelear con otros nueve aspirantes por conseguir una plaza en las semifinales del concurso.
Los días siguientes fueron de mucha emoción. Todo el barrio estaba alterado, ¡Manolita, la chica de la modista del trece, iba a cantar en la radio! Las monjitas le dieron todas sus bendiciones y un escapulario de la Virgen para que la protegiera y ayudara, sin dejar de repetir que rezarían y rezarían a cada momento por ella sentadas alrededor de la radio el sábado por la tarde. La señora Sara en la mercería, Pedrito el tendero… Todos estarían pendientes de las ondas ese día.
Manuela le hizo un vestidito blanco con festón de galletilla de color azul, a juego con sus ojos, en el escote. Estaba preciosa. Su madre y el tío Salvador estaban entre el público, y los aspirantes a nuevos valores de la canción esperaban nerviosos su turno para demostrar su arte.
Y llegó el momento. “¡Y ahora, con todos ustedes —anunció Agustín Pedraza—, Manuela Garcés!”
Entonces ella se adelantó con paso firme, sacudió su melena hacia atrás, los focos la iluminaban dando un brillo especial a su cabello, que lanzaba fuego. El corazón le latía como si fuera una legión de caballos salvajes al galope; un sudor frío recorría su espalda, pero ella caminaba con una sonrisa en los labios, y con la seguridad y el aplomo de alguien que sabe que ése es su puesto, que ha nacido para estar sobre un escenario. Se detuvo un momento, alisó su vestido e hizo un último ademán sacudiendo ligeramente todo su cuerpo. Hormigas le trepaban por las piernas y un ejército de mariposas revoloteaban en su estómago; la cabeza le daba vueltas y el vértigo se le asomaba por los ojos, centelleantes. Subió los cuatro escalones hasta el escenario, sujetó con fuerza el micrófono y, tras los primeros acordes de la orquesta, se escuchó por todo el estudio una voz clara y potente…
“Échale guindas al pavo, pavo... échale guindas al pavo, que yo le echaré a la pava, azúcar, canela y clavo… que yo le echaré a la pava, azuquita, canela y clavo…"
Foto: De la memoria familiar Texto: Edurne Vídeo-canción: Youtube (el vídeo desapreció hace un tiempo, ahora he tratado de insertar la canción original cantada por Imperio Argentina y Miguel Ligero, no sé si saldrá, si es así, pido disculpas, la tecnología suele resistírseme...)

































































































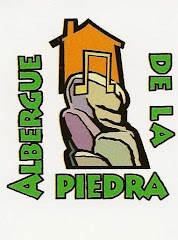











.jpg)