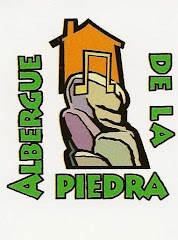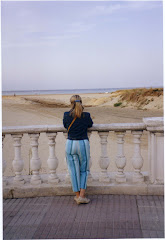Siempre me había considerado un
poco diferente a los demás. Desde pequeño sentía las miradas burlonas de mis
compañeros de clase, y las de indiferencia de los profesores. Incluso mi
familia mostraba por mí un interés neutro, me hacía el caso justo y necesario,
pero no más. Estoy convencido de que en el fondo no eran mala gente,
simplemente que no sabían cómo reaccionar conmigo.
Solo tenía once años pero ya me
sentía más mayor, todo el mundo en el que me movía, el que me rodeaba, era poco
para mí, no había nada que me sorprendiera, que no supiera o intuyera. Era un
niño, eso me repetían hasta la saciedad, así que, por prudencia no hablaba ni
comentaba nada de todo lo que sucedía en
mi interior.
Mirarme en el espejo se había convertido
en uno de mis pasatiempos favoritos, por no decir en el único. Poco a poco iba
tomando conciencia, y consciencia, de lo que era, de quién era.
Llevaba años observando esos
pequeños cambios en mi cuerpo. A simple vista, podríamos decir que no había
nada extraño ni fuera de lugar en mi cuerpo, en mi cara… Pero, había algo. Algo
imperceptible a los ojos de los demás, estaba claro, aunque no para mí.
Pocas personas pueden asegurar
que tienen recuerdos de su infancia más temprana, y yo recuerdo perfectamente mi
corta estancia en el útero de mi madre, esa laxitud agradable, constante y
amniótica, interrumpida de forma brusca e imperiosa a las veintiocho semanas de
mi concepción.
Nadie daba un duro por mí. Eso
era lo que todos decían. Yo veía sus caras de preocupación, de disgusto, de
incredulidad… Sin embargo, ellos no me veían a mí. No era posible que
prosperara con tan pocas semanas, decían. Y no se daban cuenta de que yo
entendía perfectamente sus palabras, todas y cada una de sus palabras. Sé que
no se atrevían a mirarme, hacerlo les
producía una mezcla de miedo, pena y hasta de asco, diría yo.
Cuando salí de la incubadora, mi
cuerpo había madurado un poco más, es cierto, pero solo un poco. Todavía era un
pequeño ser casi traslúcido con un reguero de venillas que tapizaba mi piel
sonrosada. Sabía que a mi madre le desagradaba tomarme en brazos para darme el
pecho, por eso yo hice como que no lo quería, para evitarle a ella el mal
trago.
Si lloraba por hambre, alguien me
daba un biberón, si lloraba porque mis pañales ya no soportaban más carga, de
nuevo alguien me cambiaba rápido y sin demasiados miramientos. Para mi primer año de vida, yo ya me había percatado
de todo, absolutamente de todo, y entonces fue cuando decidí empezar a "hablar".
Ya era hora de presentarme.
Nada. Nadie era capaz de
entenderme. Todos mis intentos por comunicarme con ellos resultaron fallidos.
Algún código no estaba en su sitio, o una mala conexión… Me llevaron a mil y un
especialistas de todo tipo, pero nadie sabía explicar lo que me ocurría, qué
síndrome extraño era el que padecía, qué significaban esos ruidos, esos cantos monocordes
que salían por mi boca…
Todo cambió durante un sueño.
Como todas las noches, nada más cerrar los ojos, mi cuerpo, mi cerebro, se
convertían en un enorme laboratorio de pruebas. Sentía cómo se ajustaba todo dentro
de mí. Justo al despertar y con el primer balbuceo, comprendí que mis códigos
de comunicación habían sido reparados. Ahora sí, ahora podía comunicarme como
un bebé de veinte meses. Empezaba a parecer normal.
Después del alivio que supuso para
mi familia el que todo se hubiera solucionado así, sin más, dejaron de hacerse
preguntas y volvieron a sus vidas.
Los siguientes años transcurrieron
entre la resignación y la neblina del olvido más o menos consciente y aceptada de
mi familia, y la indiferencia de fondo del resto.
En realidad, me venía genial. No
se preocupaban por lo que hacía, lo que pensaba, lo que quería o deseaba, ni
por dónde estaba. Les bastaba con saber que me encontraba en el colegio o en algún
lugar de la casa. Yo comprendía que ya tenían bastante estrés y agobio con mis
hermanos, con todos los problemas cotidianos que plantea el tener hijos hoy en
día, y por eso me mantenía al margen de casi todo.
Observaba, ese era mi trabajo, mi
afición: observar. Lo observaba todo, lo absorbía todo, lo procesaba todo. Y
nadie era consciente de ello. Como evitaban mirarme, tampoco eran conscientes
de los cambios que se iban operando en mí.
Algo había crecido en mi
interior, era como una pulsión que no sabía explicar. Creo que empecé a cometer
alguna que otra pequeña estupidez, y todo el mundo lo achacó a la edad: estaba
en la pubertad, los cambios hormonales, el metabolismo… ¡Qué sé yo la sarta de
tonterías que dijeron! Solo yo sabía que no era nada de eso, era imposible, mis
códigos eran lineales, no tenían altibajos de ningún tipo, ni emociones que no
fueran las neutras. Aun así, algo estaba ocurriendo en mi interior.
Un día, nos llevaron de excursión
al Museo de la Ciencia. Los profesores aprovechaban el temario para unirlo con el momento
lúdico, y así matar dos pájaros de un tiro. A mí nunca me molestaba nada,
accedía a todo lo que se proponía sin ninguna queja; además esos temas me
interesaban. Y lo mejor de todo: ¡había
un Planetario!
Fue allí cuando sucedió todo. Estaba
sentado en la última fila, no demasiado cerca, ni demasiado lejos del resto de
mis compañeros, cuando sentí esa pulsión con más intensidad, tuve que sujetarme
el pecho que se me agitaba como nunca lo había hecho. Me ardía. La bóveda en la que se proyectaba
el universo ejercía una fuerza a la que me era casi imposible no abandonarme.
De pronto, una mano se posó en mi
hombro derecho, y una ráfaga de frío me sacudió de arriba abajo. Cuando mi
cuerpo recuperó su temperatura normal, giré la cabeza y mis ojos se encontraron con otros exactamente iguales.
Era una niña igual que yo, igual de rubia, igual de blanca, casi translúcida…
Nos miramos un rato. Comenzamos a hablar sin palabras, nos cogimos las manos y
muy bajito, muy bajito, los cantos monocordes de nuestra infancia se
extendieron por todo el universo.
Imagen: Internet. Texto: Edurne