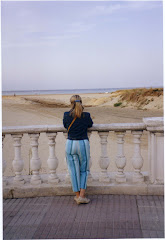Al principio llegó a pensar que todo era
producto de su imaginación y, por lo tanto, que estaba loca. Se trataría de una
locura pasajera, algún episodio raro pero fácilmente explicable por la ciencia.
También quiso tranquilizarse con la teoría de que todo era un sueño, muy
vívido, pero un sueño, más bien una pesadilla de la que enseguida podría
despertar… No fue así. Al cabo de una semana de angustias y zozobras, llegó a
la conclusión de que ella seguía estando tan cuerda como siempre y que su vida
seguía su curso normal.
Normal si se exceptuaba el hecho insólito, que ella ya
había comenzado a aceptar, de encontrarse cada día al regresar del trabajo ese
cambio sorprendente en su casa. No solo cada día muebles y ubicación aparecían
distintos, sino que se encontraba dentro con una familia diferente a la suya. Un
marido y unos hijos a los que antes jamás había visto. Y nadie, excepto ella, parecía
percatarse de lo excepcional de este hecho.
Desde
hacía unos días, venía sucediendo el extraño prodigio. Algo nada fácil de
explicar por otro lado. Era casi abstemia, así que no podía culpar de ello a la
ingesta desmedida de alcohol; tampoco tomaba ningún tipo de medicación y ni
siquiera se fumaba un porro de vez en cuando… No, no era ése su caso.
Trató
de calmarse, de razonar y buscar una explicación a semejante fenómeno. Comprobó
su DNI y sí, era ella, Natalia Valdivielso Arizmendi. Se miró en el espejo: seguían
siendo su cara, sus manos… Aún no conocía el verdadero alcance de esta novedad
y se encontraba confusa, realmente desconcertada. Si salía a la calle con el
marido o los hijos que en ese momento estaban en la casa, ¿seguirían siendo los
mismos cuando volvieran? ¿Y si era esa nueva familia la que salía mientras ella
se quedaba esperando, regresarían los
mismos o vendrían otros nuevos a la vuelta? Demasiadas preguntas.
El
lunes a la noche se había encontrado con un marido casi albino de puro aúreo y
dos hijos gemelos, también de un rubio cegador; era como ver al mismo hombre
tres veces. El martes la esperaban un señor calvito con gafas y cara de malas
pulgas, un hijo larguirucho poco hablador y con pintas de gótico, y un gato
negro autista; un susto, aquel día fue un susto. El miércoles, cuando empezó a
tomárselo un poco a chufla, se encontró con una nueva pareja, esta vez era un
cachas de estos que están todo el santo día con el deporte y la vida sana a
vueltas, y con tres nuevos hijos que, contrariamente a lo que hubiera sido lo
normal con un padre así, eran todos gorditos y sonrosados, dos niñas y un niño
de edades un tanto inciertas. Ya el jueves, al abrir la puerta, tenía el
gusanillo en el estómago y esperaba la sorpresa con ganas: un tipo con pinta de
ejecutivo, muy atractivo y algo nervioso que decía ser su marido, y una
jovencita muy guapa, tan guapa como una modelo de las de anuncio y que sería su
hija, la esperaban sentados a la mesa muy serios y con la cena preparada. Sin
embargo, el viernes al llegar del trabajo se encontró con otros nuevos miembros
en su familia. Quería experimentar durante el largo puente de cuatro días si al
comenzar la semana laboral se repetían de nuevo los mismos turnos o todo volvía
a ser como siempre, como antes, con su Manu, su Iñigo y su Anita. ¡Ah, y su
Michifú! Su familia, su auténtica familia.
Al
llegar la tarde del viernes, en casa la esperaban un marido, un hijo pequeño y
una hija mayor. ¡Y un hámster! La recibieron como si la conocieran de siempre,
y eso que ella los acababa de incorporar a su vida. Claro que le había ocurrido
cuatro veces ya esa semana.
Cuando el sábado a la
mañana abrió los ojos a la hora de siempre y se desperezaba poco a poco, vio
que a su lado tenía un cuerpo peludo dándole la espalda. Se asustó. Su Manu
apenas tenía unos pelillos rubios en el pecho. Aquél no era Manu, sin duda.
¿Sería el marido del viernes? Ya no lo recordaba. Decidió quedarse quieta y
hacerse la dormida. Al poco, aquel ser peludo empezó a dar síntomas de estar
vivo: bostezó escandalosamente, se estiró dos, tres veces, y apartó las sábanas
con furia.
Natalia
seguía con los ojos cerrados, fuertemente cerrados. Tiritaba y no sabía cómo
hacerse con las sábanas de nuevo. No tuvo tiempo. Para cuando su mano se
deslizaba ya sigilosa en busca de la ansiada protección, sintió cómo le
estampaban un sonoro beso que la dejó sorda durante unos segundos mientras le
susurraban al oído: «Nata, Natita mía…» ¡Horror! Éste era de los pegajosos, y
no había nada que le diera más grima que un tío pegajoso… ¡Encima velludo!
¡Decía que quería repetir la «hazaña» de la noche anterior! ¿Hazaña? ¿Había
compartido ella alguna hazaña de tipo… carnal con aquel cromañón? No, no podía
ser cierto.
Mientras
intentaba zafarse del abrazo de oso de aquel extraño, notó que algo le
mordisqueaba el dedo gordo del pie derecho. En ese mismo instante la puerta de
la habitación se abrió de golpe. De un salto, el niño, un pequeño de unos siete
años, se plantó en la cama y empezó a bucear entre las sábanas hasta que… «¡Te
pillé!», se oyó decir, más bien gritar, bajo el remolino de sábanas y edredón.
El tacto de una pequeña mano en su pie volvió a sobresaltarla cuando el
pequeñajo emergió de las profundidades más rojo que una granada y riéndose como
un orate. Mostraba orgulloso su trofeo que, sujeto de la cola, agitaba sus
diminutas patitas en el aire. Era el hámster del niño.
Natalia
salió lo más rápidamente que pudo del lecho mientras el hombre de la casa, el
vástago y aquella pequeñísima mascota la miraban fijamente antes de dedicarle
todo su repertorio de risitas y demás variantes de la juerga doméstica. Con
tanto alboroto y alborozo apareció la que faltaba, la que seguramente habría de
ser la niña de sus ojos, una adolescente rellenita, pelirroja y pecosa como
jamás había visto antes. Perpleja y en pie junto a la cómoda, trataba de reaccionar, calibrar sus
posibilidades de salir intacta, pensar, pensar… De nuevo no tuvo tiempo. A la
voz de «¡A por ella!», los tres se lanzaron sobre su espalda y la arrastraron hasta
la cama donde empezaron a hacerle cosquillas y más cosquillas, a darle besos…
¡Dios mío!, pensó, ¡sí, tenía que ser un sueño!
Se
los veía encantados y no paraban de repetir lo bien que estaban los cuatro
juntitos, los cinco, pues también había que tener en cuenta que el pequeño
roedor era otro miembro más de la familia. Era sábado y había suficiente comida
en la nevera para pasar por lo menos una semana. Además no paraba de llover,
por lo que no había necesidad de salir a la calle en todo el largo fin de
semana. ¡Socorro! Ésa era la única palabra que repetía su cabeza. ¡Socorro, socorro!
Pero ella sí, ella sí tenía necesidad, verdadera urgencia por salir de ese
encierro. Le fue imposible. Estaba secuestrada en su propia casa y por su
propia familia. Bueno, por la propia no, por la que le había tocado el maldito viernes.
No quedaba otra cosa
que aguantar unos días como buenamente pudiera; al fin y al cabo era un lote
familiar de lo más común: un marido, dos hijos y una mascota, todo muy parecido
a su realidad. Echaba mucho de menos a los suyos, muchísimo, y aunque intentaba
no establecer comparaciones, poco a poco éstas fueron inevitables, las buenas y
las malas. Se estaba sorprendiendo. Después de veinticuatro horas juntos no le estaban
pareciendo tan pegajosos como al principio, incluso le hacía gracia que todos,
incluso ese hombretón, la llamaran «mamuchicariño», todo seguido y casi sin
respirar. «Mamuchicariño» por aquí, «mamuchicariño» por allá… Ya no recordaba
desde cuándo nadie la llamaba cariño, ¡si es que alguna vez se lo habían dicho!
Aquella
familia se desvivía por ella. Estaban atentos a cada una de sus palabras, la
rodeaban continuamente, la abrazaban, la besaban, chocaban sus naricillas con
la suya como los esquimales. Reían sin parar, casi todo el rato reían. ¿Realmente
podía haber una familia así de feliz? La suya, la de verdad, lo era o así lo
había considerado siempre; a pesar del semblante un tanto taciturno que se le
estaba poniendo a Manu en los últimos tiempos; a pesar del carácter algo
huidizo de su hijo Iñigo, en plena adolescencia y que ya no le contaba todas
las cosas como antes; y a pesar de la preocupación que le agobiaba —sin razón
aparente, le decían— por Anita, que cada vez comía menos, menos… Y por
supuesto, nadie la llamaba «mamuchicariño». Manu siempre la llamaba por su
nombre, Natalia, nunca un apelativo cariñoso, algo así como «cuqui», «cari»,
«pitufa»… Nunca, ni de novios. Los chicos siempre mamá. Ma-má, dos sílabas y
punto. Mamá, como cualquier otra madre, nada íntimo, cariñoso ni personal; ningún
nombre que fuera solo para ella, que la hiciera sentirse diferente, especial… No,
ella era «mamá» a secas. Mamá, ¿me has planchado los pantalones? Mamá, ¿me das
dinero para el bonobús? Mamá, hoy me quedo a dormir en casa de Nerea. Mamá, el
sábado nos tienes que llevar a Joselu, a Mikel y a mí al partido. Mamá… Mamá…
Siempre mamá y siempre con exigencias.
Así que el domingo a la
tarde tuvo que reconocer que, aunque estaba deseando que llegara el miércoles
por ver si la suerte le devolvía a su familia, a la verdadera, porque los seguía
echando terriblemente en falta, en el fondo, muy en el fondo, un poco de cariño
sí que les había tomado a aquellos trogloditas empalagosos que estaban consiguiendo
que se sintiera diferente.
Pero el caso era que
aún quedaban dos días por delante y nadie tenía prisa alguna por salir de aquel
reducto de felicidad familiar. El marido y el hijo, vestidos con sus delantales
de Hommer y Bart Simpson y tocados con unos gorros de cocinero hechos con un
par de folios, se lo pasaban pipa en la cocina probando experimentos culinarios
para presentarse algún día a Master Chef y
Master Chef Junior, decían. Era la
primera vez que Natalia se libraba de cocinar. Estaba encantada. Por su parte,
la niña estaba resultando un primor a la que no le importaba lo más mínimo
pesar tres o cuatro kilitos de más. Era feliz con su cuerpo, con su pelo
rojizo, con sus pecas, con sus años, con su cole, con sus profesores, con sus
amigas, con su padre, que era el padre más divertido, con su hermano, que era
un «crac» y, sobre todo con su mamuchi, con ella, porque era la mejor madre del
mundo, la más comprensiva, ¡y la más guapa! Natalia se miró de refilón en el
espejo del cuarto y sí, le pareció que todavía era guapa. Así, en esa atmósfera
de cariño y confidencias, madre e hija se pusieron a jugar. Se disfrazaron como
las famosas de las revistas, se maquillaron como ellas, también probaron nuevos
peinados y jugaron a ser artistas, porque además se les daba genial hacer imitaciones.
En una palabra, dedicaron la tarde a morirse
de la risa, a darse besos y achuchones con el menor pretexto... ¡Ay, «mamuchicariño»,
cómo te quiero!
El martes por la
mañana, último día del larguísimo puente, se despertó agarrada a ese grandullón
que le susurraba al oído «Nata, Natita mía…», y esta vez sí que se acordó de
todo, y no le importó repetir la «hazaña», ni reírse a carcajada limpia con las
cosquillas que le hacía Charly con la barba, ni que Rusty, el hámster, se
metiera entre las sábanas y le mordisqueara el dedo gordo del pie, ni que Miky
fuera como loco al rescate del polizón, ni que todos a una, como los de FuenteOvejuna, la llenaran de besos… Porque Charly era su marido, Marietta su niña y
Miky su adorable pitufo. Char-ly,
Ma-rie-tta, Mi-ky… ¡Y Rus-ty, cómo no! ¡Ay, qué bien sonaba!
Decidió que no iba
salir nunca más de aquella casa —¡Hogar, dulce hogar!—, ni el miércoles, ni el jueves,
ni el viernes… ¡Ni aunque el mundo se derrumbara a sus pies! ¡Ni aunque fuera
un sueño! ¡Tendrían que venir por ella! Y estaba segura de que su nueva familia
no iba a dejar que nadie se la llevara, ¡buenos eran ellos!
Dibujo: Internet. Texto: Edurne
.jpg)






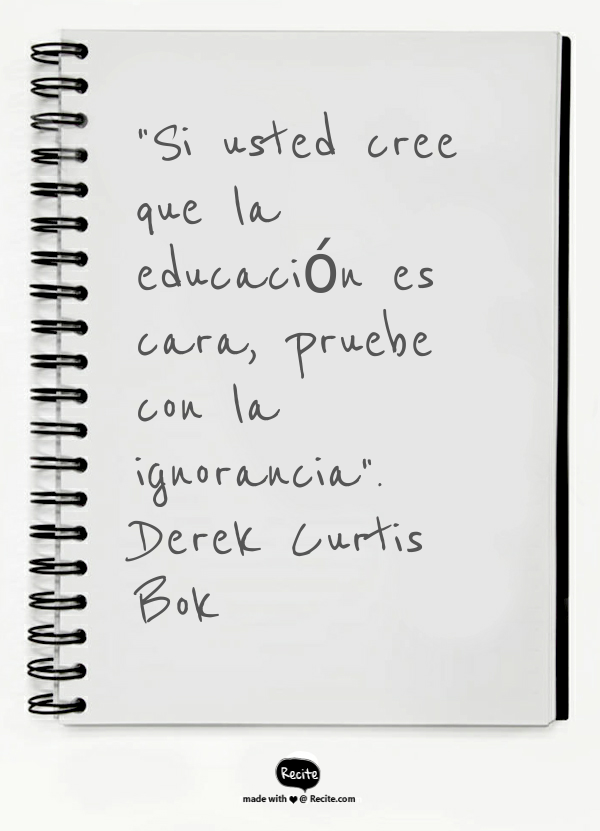




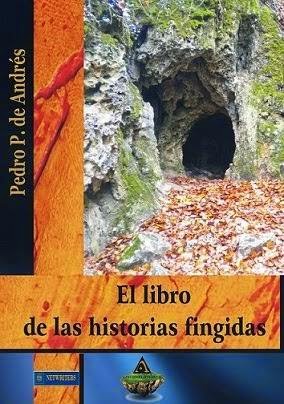

















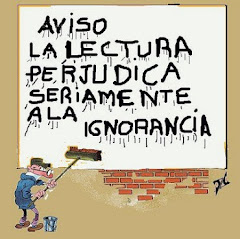












.png)







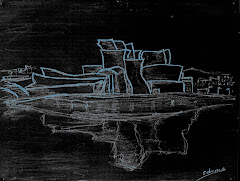

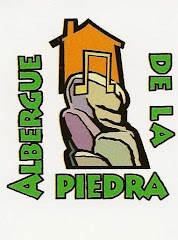


















.jpg)