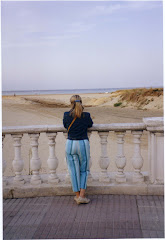El Marqués de Saint-Malo acudió tarde a la cita. Tarde y de mala gana, tal y como era su costumbre. Y si accedió a encontrarse con aquel hombre del que no sabía nada, fue solamente por satisfacer la curiosidad que suscitó en él la nota que le había entregado su mayordomo aquella mañana.
Apenas hubo tomado la carta entre sus manos, sintió un leve temblor y abrió presuroso el sobre para saber el contenido de la misteriosa nota. Alguien le convocaba a una cita esa misma tarde, justo a la caída del sol, en la puerta trasera de la catedral vieja de Saint Michel. Tenía algo muy importante que comunicarle, algo referente a su madre, la difunta marquesa de Saint-Malo, de soltera Marie Dupont. La nota terminaba con un: “Es de vital importancia que acuda.” La firma era ilegible, tan sólo sabía que era de un hombre puesto que Pascal le había dicho que fue un caballero quien se la entregó diciendo que era personal.
Pasó sus dedos temblorosos sobre el nombre de su madre, y acto seguido sucumbió a un ataque de furia repentina. Rompió el papel que acababa de estrujar con fuerza y lanzó los trozos a la chimenea. Maldijo en voz alta y farfulló nombres ininteligibles.
Cuando se repuso, atusó sus cabellos, estiró las mangas de la camisa que asomaban por la chaqueta de terciopelo verde que llevaba puesta y reparó en las manos, sus manos. Aquellas manos eran las mismas que las de su madre: dedos finos y largos, uñas siempre bien cortadas, piel blanquísima, suave… manos constantemente frías, heladas. Las frotó con fuerza, casi con rabia. Volvió a mirarlas, ahora habían tomado una tonalidad ligeramente rosada; multitud de venillas afloraban a la superficie como buceadores ansiosos por tomar oxígeno. Las guardó en los bolsillos de la chaqueta y se acercó a la ventana. Fuera comenzaba a llover.
Pierre de Saint-Malo sacó el reloj de pulsera, herencia de su padre, de la relojera del chaleco. Las ocho y diez. Él llegaba tarde, pero allí no había nadie. Pascal había querido ir con él en lugar del chófer, y le esperaba a unos treinta metros de la puerta principal. Nada. Nadie. Ningún ruido, ningún movimiento… El marqués paseaba nervioso de un lado a otro de la calleja donde estaba la puerta trasera de la catedral. Mientras, manoseaba compulsivamente con la mano derecha el reloj y lo miraba constantemente. Su interlocutor llegaba tarde. La luz era tenue y no podían apreciarse ni la palidez ni el miedo reflejado en su rostro.
De pronto se oyeron unos pasos presurosos. Los caballos, aunque lejos, se asustaron, y Pascal tuvo que esforzarse en sujetar las riendas. Saint-Malo se volvió bruscamente, su mano izquierda sujetaba en alto un bastón de dorada empuñadura. Un bastón con un arma oculta. Ante él, un hombre de su misma altura, vestido totalmente de negro y con la cabeza descubierta. El hombre esbozó una leve mueca, como si fuera una sonrisa.
—Marqués…
—Sí, soy yo. ¿Y usted, quién es?—y bajó el bastón que aún mantenía en alto.
—Todavía es pronto para saberlo. ¿Ha venido solo como le pedí?
—Me acompaña Pascal, mi mayordomo, a quien creo que ya conoce. Es de total confianza. Me espera en el otro lado, así que no tema, no puede oír nada de lo que tenga que decirme.
—En realidad no tengo nada que decirle, al menos hoy. Sólo quiero darle esto.
El hombre sacó un paquete del interior de su levita y se lo ofreció al marqués. Éste dudó unos instantes. Al final extendió la mano derecha y cogió el paquete. Era un envoltorio de tela, atado cuidadosamente con un lazo de terciopelo granate. Pierre se estremeció. El pequeño fardo parecía latir entre sus manos.
—Si lo desea, vaya usted al coche y ábralo allí, yo le esperaré bajo este farol.
Casi sin reaccionar se dirigió Pierre hacia el coche. Pascal le esperaba sentado en el pescante, atento a todo lo que pasaba a su alrededor.
—¿Todo bien, marqués?
—Sí, tranquilo, Pascal. Espera.
Una vez dentro del coche, los caballos volvieron a inquietarse, produciendo un leve traqueteo, pero suficiente para que el atado cayera al suelo sin que las manos de Saint-Malo pudieran retenerlo. Allí estaba, a sus pies, un paquete con un contenido incierto. Lo cogió bruscamente y lo colocó sobre sus rodillas. Soltó el lazo que traía doble nudo y lazada perfecta. Desenvolvió lentamente, con miedo, la gruesa tela, que dejó al descubierto una cajita de fina marquetería oriental con incrustaciones de pequeñas turquesas y lapislázulis engarzados en orlas de oro y plata.
Él conocía esa cajita. No, no podía ser ésa, puesto que la que él conocía estaba en su casa, en la habitación de sus padres, sobre el tocador que había pertenecido a su querida madre. ¡Era idéntica! Cerró los ojos mientras dibujaba con sus dedos cada relieve, cada esquina de aquella caja que conocía de memoria…
Abrió los ojos, descorrió una de las cortinillas y miró hacia fuera. Allí estaba ese hombre, mirándolo. Percibía su mirada oscura y penetrante fija en él, allí, bajo la luz mortecina de aquel farol, enmarcada su triste figura por la majestuosidad de la vieja catedral. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Pasó el dorso de la mano por la boca, mesó sus cabellos con angustia… Suspiró y decidió abrir la caja. No sabía qué es lo que podía encontrar, pero algo le decía que su vida iba a cambiar.
Levantó la tapa de la cajita con sumo cuidado, casi sin querer mirar.
Engarzado en el terciopelo azul de la caja, relucía orgulloso un anillo de oro con el emblema del marquesado de Saint-Malo grabado en una piedra amatista. Miró su mano izquierda. ¡Era el mismo anillo, exactamente el mismo! ¿Qué significaba aquello, era una broma pesada? Ese anillo sólo lo podían llevar los herederos del marquesado… Él y sólo él era el actual Marqués de Saint-Malo, llevaba el anillo que había heredado de su padre junto con el título al morir éste, tal y como venía ocurriendo desde generaciones. Miró al hombre que esperaba tranquilo junto al farol de la puerta de la catedral. Las manos del marqués temblaban y daban vueltas al anillo. Su cabeza era un hervidero de pensamientos, todas las cábalas posibles se le disparaban.
Salió del carruaje y llamó al hombre. Éste se acercó lentamente. Cuando estuvieron uno frente al otro se miraron durante un largo rato, sin decirse nada. El hombre tomó el anillo de las manos nerviosas del marqués, se lo puso en el dedo anular, y fue como si de repente se hubiera hecho la luz en aquella noche oscura. Los dos hombres observaron sus manos, los anillos, se miraron con expresiones distintas en sus rostros, la de Pierre era de turbación, la del hombre, de espera…
Pascal, que observaba la escena desde el pescante, quedó sorprendido al tener tan cerca a aquel hombre. ¿Cómo no se había percatado a la mañana, cuando le entregó la nota? ¡Era el vivo retrato del difunto marqués!
Saint-Malo apenas podía articular palabra.
—¿Quién es usted? ¡Le exijo que me conteste!
—Paul de Saint-Malo—contestó el hombre.
—¿Cómo?
—¿El señor marqués ha leído la carta que está escondida en el fondo de la cajita?
Pierre se abalanzó sobre ella, rasgó presuroso el terciopelo azul… Allí estaba, una carta con la letra de su madre, iba dirigida a él y fechada una semana después de su nacimiento, hacía treinta y cinco años.
Leyó, devoró la carta, dos folios de una letra fina y elegante, la letra de su madre, no había duda. Aquel hombre que estaba frente a él y le miraba tranquila y fijamente era su hermano mellizo, el otro marqués de Saint-Malo. La prueba era el anillo, el anillo y esa carta.
“Querido hijo:
Cuando leas esta carta habrán pasado muchos años desde el triste día de hoy en que la escribo. Te la entregará tu propio hermano, Paul, y para entonces tanto tu padre como yo estaremos muertos. Así está dispuesto y acordado, que un año después de mi muerte y si tu padre tampoco vive, sea el propio Paul quien se presente ante ti. Él acabará de enterarse también de que es un Saint-Malo…
El destino, la vida cruel, ha querido que tengamos que desprendernos de uno de vosotros para salvar el honor y, tal vez la vida. Tú has sido el afortunado y él el que ha crecido sin el amor de su familia, sin nada de lo que le pertenece.
Buscad los dos juntos a la hermana Marie Thérèse en el convento de las Benedictinas, ella es depositaria de toda la verdad acerca de vuestros destinos, y os contará todo. Si desgraciadamente no viviera, no os preocupéis porque alguien os hará entrega de una documentación que os pertenece a los dos, a vosotros dos, los dos herederos del Marquesado de Saint-Malo.
No pretendo que me perdonéis, ni siquiera que entendáis las razones que nos han llevado a vuestro padre y a mí a tal extremo, pero sí quiero pedirte Pierre, a ti porque serás el que disfrute de todos los privilegios, que acojas a tu hermano y repares todo el mal que hemos cometido con él…”
Dejó caer la carta sobre el asiento del coche, no podía seguir leyendo, tenía los ojos anegados en lágrimas. Miró a Pascal, que también lloraba en silencio.
—¿Tú sabías de esto, Pascal?
—¡Sí señor, pero…!
Paul extendió su mano hacia Pierre, y tras un momento de desconcierto, los dos se fundieron en un abrazo. La luna, blanca y enorme, sonreía mientras iluminaba la escena de aquellas dos manos con los mismos anillos…
Pintura: Fragmento de los magníficos frescos de la Capilla Sixtina del Vaticano (“La Creación”) del gran Miguel Ángel Texto: Edurne
Apenas hubo tomado la carta entre sus manos, sintió un leve temblor y abrió presuroso el sobre para saber el contenido de la misteriosa nota. Alguien le convocaba a una cita esa misma tarde, justo a la caída del sol, en la puerta trasera de la catedral vieja de Saint Michel. Tenía algo muy importante que comunicarle, algo referente a su madre, la difunta marquesa de Saint-Malo, de soltera Marie Dupont. La nota terminaba con un: “Es de vital importancia que acuda.” La firma era ilegible, tan sólo sabía que era de un hombre puesto que Pascal le había dicho que fue un caballero quien se la entregó diciendo que era personal.
Pasó sus dedos temblorosos sobre el nombre de su madre, y acto seguido sucumbió a un ataque de furia repentina. Rompió el papel que acababa de estrujar con fuerza y lanzó los trozos a la chimenea. Maldijo en voz alta y farfulló nombres ininteligibles.
Cuando se repuso, atusó sus cabellos, estiró las mangas de la camisa que asomaban por la chaqueta de terciopelo verde que llevaba puesta y reparó en las manos, sus manos. Aquellas manos eran las mismas que las de su madre: dedos finos y largos, uñas siempre bien cortadas, piel blanquísima, suave… manos constantemente frías, heladas. Las frotó con fuerza, casi con rabia. Volvió a mirarlas, ahora habían tomado una tonalidad ligeramente rosada; multitud de venillas afloraban a la superficie como buceadores ansiosos por tomar oxígeno. Las guardó en los bolsillos de la chaqueta y se acercó a la ventana. Fuera comenzaba a llover.
Pierre de Saint-Malo sacó el reloj de pulsera, herencia de su padre, de la relojera del chaleco. Las ocho y diez. Él llegaba tarde, pero allí no había nadie. Pascal había querido ir con él en lugar del chófer, y le esperaba a unos treinta metros de la puerta principal. Nada. Nadie. Ningún ruido, ningún movimiento… El marqués paseaba nervioso de un lado a otro de la calleja donde estaba la puerta trasera de la catedral. Mientras, manoseaba compulsivamente con la mano derecha el reloj y lo miraba constantemente. Su interlocutor llegaba tarde. La luz era tenue y no podían apreciarse ni la palidez ni el miedo reflejado en su rostro.
De pronto se oyeron unos pasos presurosos. Los caballos, aunque lejos, se asustaron, y Pascal tuvo que esforzarse en sujetar las riendas. Saint-Malo se volvió bruscamente, su mano izquierda sujetaba en alto un bastón de dorada empuñadura. Un bastón con un arma oculta. Ante él, un hombre de su misma altura, vestido totalmente de negro y con la cabeza descubierta. El hombre esbozó una leve mueca, como si fuera una sonrisa.
—Marqués…
—Sí, soy yo. ¿Y usted, quién es?—y bajó el bastón que aún mantenía en alto.
—Todavía es pronto para saberlo. ¿Ha venido solo como le pedí?
—Me acompaña Pascal, mi mayordomo, a quien creo que ya conoce. Es de total confianza. Me espera en el otro lado, así que no tema, no puede oír nada de lo que tenga que decirme.
—En realidad no tengo nada que decirle, al menos hoy. Sólo quiero darle esto.
El hombre sacó un paquete del interior de su levita y se lo ofreció al marqués. Éste dudó unos instantes. Al final extendió la mano derecha y cogió el paquete. Era un envoltorio de tela, atado cuidadosamente con un lazo de terciopelo granate. Pierre se estremeció. El pequeño fardo parecía latir entre sus manos.
—Si lo desea, vaya usted al coche y ábralo allí, yo le esperaré bajo este farol.
Casi sin reaccionar se dirigió Pierre hacia el coche. Pascal le esperaba sentado en el pescante, atento a todo lo que pasaba a su alrededor.
—¿Todo bien, marqués?
—Sí, tranquilo, Pascal. Espera.
Una vez dentro del coche, los caballos volvieron a inquietarse, produciendo un leve traqueteo, pero suficiente para que el atado cayera al suelo sin que las manos de Saint-Malo pudieran retenerlo. Allí estaba, a sus pies, un paquete con un contenido incierto. Lo cogió bruscamente y lo colocó sobre sus rodillas. Soltó el lazo que traía doble nudo y lazada perfecta. Desenvolvió lentamente, con miedo, la gruesa tela, que dejó al descubierto una cajita de fina marquetería oriental con incrustaciones de pequeñas turquesas y lapislázulis engarzados en orlas de oro y plata.
Él conocía esa cajita. No, no podía ser ésa, puesto que la que él conocía estaba en su casa, en la habitación de sus padres, sobre el tocador que había pertenecido a su querida madre. ¡Era idéntica! Cerró los ojos mientras dibujaba con sus dedos cada relieve, cada esquina de aquella caja que conocía de memoria…
Abrió los ojos, descorrió una de las cortinillas y miró hacia fuera. Allí estaba ese hombre, mirándolo. Percibía su mirada oscura y penetrante fija en él, allí, bajo la luz mortecina de aquel farol, enmarcada su triste figura por la majestuosidad de la vieja catedral. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Pasó el dorso de la mano por la boca, mesó sus cabellos con angustia… Suspiró y decidió abrir la caja. No sabía qué es lo que podía encontrar, pero algo le decía que su vida iba a cambiar.
Levantó la tapa de la cajita con sumo cuidado, casi sin querer mirar.
Engarzado en el terciopelo azul de la caja, relucía orgulloso un anillo de oro con el emblema del marquesado de Saint-Malo grabado en una piedra amatista. Miró su mano izquierda. ¡Era el mismo anillo, exactamente el mismo! ¿Qué significaba aquello, era una broma pesada? Ese anillo sólo lo podían llevar los herederos del marquesado… Él y sólo él era el actual Marqués de Saint-Malo, llevaba el anillo que había heredado de su padre junto con el título al morir éste, tal y como venía ocurriendo desde generaciones. Miró al hombre que esperaba tranquilo junto al farol de la puerta de la catedral. Las manos del marqués temblaban y daban vueltas al anillo. Su cabeza era un hervidero de pensamientos, todas las cábalas posibles se le disparaban.
Salió del carruaje y llamó al hombre. Éste se acercó lentamente. Cuando estuvieron uno frente al otro se miraron durante un largo rato, sin decirse nada. El hombre tomó el anillo de las manos nerviosas del marqués, se lo puso en el dedo anular, y fue como si de repente se hubiera hecho la luz en aquella noche oscura. Los dos hombres observaron sus manos, los anillos, se miraron con expresiones distintas en sus rostros, la de Pierre era de turbación, la del hombre, de espera…
Pascal, que observaba la escena desde el pescante, quedó sorprendido al tener tan cerca a aquel hombre. ¿Cómo no se había percatado a la mañana, cuando le entregó la nota? ¡Era el vivo retrato del difunto marqués!
Saint-Malo apenas podía articular palabra.
—¿Quién es usted? ¡Le exijo que me conteste!
—Paul de Saint-Malo—contestó el hombre.
—¿Cómo?
—¿El señor marqués ha leído la carta que está escondida en el fondo de la cajita?
Pierre se abalanzó sobre ella, rasgó presuroso el terciopelo azul… Allí estaba, una carta con la letra de su madre, iba dirigida a él y fechada una semana después de su nacimiento, hacía treinta y cinco años.
Leyó, devoró la carta, dos folios de una letra fina y elegante, la letra de su madre, no había duda. Aquel hombre que estaba frente a él y le miraba tranquila y fijamente era su hermano mellizo, el otro marqués de Saint-Malo. La prueba era el anillo, el anillo y esa carta.
“Querido hijo:
Cuando leas esta carta habrán pasado muchos años desde el triste día de hoy en que la escribo. Te la entregará tu propio hermano, Paul, y para entonces tanto tu padre como yo estaremos muertos. Así está dispuesto y acordado, que un año después de mi muerte y si tu padre tampoco vive, sea el propio Paul quien se presente ante ti. Él acabará de enterarse también de que es un Saint-Malo…
El destino, la vida cruel, ha querido que tengamos que desprendernos de uno de vosotros para salvar el honor y, tal vez la vida. Tú has sido el afortunado y él el que ha crecido sin el amor de su familia, sin nada de lo que le pertenece.
Buscad los dos juntos a la hermana Marie Thérèse en el convento de las Benedictinas, ella es depositaria de toda la verdad acerca de vuestros destinos, y os contará todo. Si desgraciadamente no viviera, no os preocupéis porque alguien os hará entrega de una documentación que os pertenece a los dos, a vosotros dos, los dos herederos del Marquesado de Saint-Malo.
No pretendo que me perdonéis, ni siquiera que entendáis las razones que nos han llevado a vuestro padre y a mí a tal extremo, pero sí quiero pedirte Pierre, a ti porque serás el que disfrute de todos los privilegios, que acojas a tu hermano y repares todo el mal que hemos cometido con él…”
Dejó caer la carta sobre el asiento del coche, no podía seguir leyendo, tenía los ojos anegados en lágrimas. Miró a Pascal, que también lloraba en silencio.
—¿Tú sabías de esto, Pascal?
—¡Sí señor, pero…!
Paul extendió su mano hacia Pierre, y tras un momento de desconcierto, los dos se fundieron en un abrazo. La luna, blanca y enorme, sonreía mientras iluminaba la escena de aquellas dos manos con los mismos anillos…
Pintura: Fragmento de los magníficos frescos de la Capilla Sixtina del Vaticano (“La Creación”) del gran Miguel Ángel Texto: Edurne




































































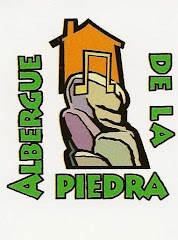











.jpg)