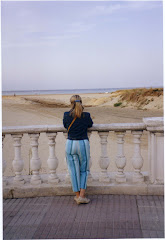Ahora, después de los años y volviendo atrás en mis recuerdos, el más persistente es el de mi madre, mi madre y su dolor, mi madre y su cara de angustia, sus lágrimas, cuando me arrancaron de su lado a los nueve años.
A ella le prometieron una buena suma de dinero para hacer frente a la crianza de mis hermanos pequeños, ya que no había un hombre que pudiera sostener a la familia. Y para mí le vaticinaron éxitos, fama, buena vida…
Desde ese momento me dejaron más huérfano todavía.
Me gustaba cantar. Mi voz destacaba entre las de los demás niños del coro de la iglesia de Santa María de la Pietá. Yo quería cantar porque también era una forma de ser libre, de huir de mí mismo, de la vida de penurias y tristeza que me rodeaba.
El padre Giovanni me entregó al maestro Spínola para que hiciera de mí uno de los grandes. En aquellos momentos, se mezclaban en mí todos los miedos y todos los sentimientos posibles, pero no tuve mucho tiempo de pensarlo, ni de sufrirlos porque esa misma noche me encontré entre una legión de muchachos, que como yo, tenían en sus caras dibujadas mis mismas ansias.
Los primeros días, cantábamos cada vez que nos lo pedían, hacíamos escalas y más escalas, notas dificilísimas… Asistíamos atemorizados, y a la vez esperanzados, a cada una de las audiciones que nos solicitaban a cualquier hora del día. Hasta que al final, hicieron una selección y todos esperábamos emocionados los resultados. Yo resulté elegido, me consideraba un privilegiado, así nos lo hicieron ver, éramos unos privilegiados.
Fuimos trasladados a otras dependencias mucho mejores, y allí empezamos a intimar entre nosotros. La misma suerte nos unía, las expectativas de convertirnos en grandes cantantes y poder cantar en las cortes de Europa, ante reyes y reinas, ser aplaudidos, envidiados…
Lo que ignorábamos era el sacrificio al que iban a ser sometidos nuestros cuerpos y nuestras almas. Todo eso tenía un precio: nuestra virilidad, nuestra identidad. Ser poseedores de tan maravillosas voces así lo exigía.
Desde aquel día no volví a ser el mismo, sentí que no sólo habían mutilado mis genitales sino también mi vida. Enfermé, de dolor, de pena… Mis heridas curaron, pero mi alma aún está sangrando. Durante una semana no pude ni cantar, era como si todo en mí se hubiera esfumado en aquella tinaja de leche caliente: mi ser, mi sexo, mi voz, mi vida toda… Sólo quería morirme, ir con mi madre y morirme.
Pero mis deseos no se cumplieron.
Todo esto es algo que he intentado esconder en lo más recóndito de mi corazón, pero, si ahora me he propuesto escribir mi vida, sé que no tengo más remedio que traerlo de nuevo a mi presente y revivirlo.
Enseguida me pusieron a hacer escalas para recuperar la voz, y parece que fue el único modo de que mi pena encontrara consuelo, no tenía a nadie, sólo tenía mi voz. Ella volvió a mí y yo supe manejarla, domeñarla, y así la llevé por los caminos que la convenían. Trabajé mucho y muy duro durante aquellos años en la Scuola Magna, en parte por aliviar la enorme pena que albergaba en mi interior y también por demostrar mi arte, del que cada día me sentía más orgulloso.
El maestro Spínola había puesto todas sus esperanzas en un pequeño grupo de muchachos, entre los que me encontraba. Nuestra fama empezó a ser notoria y llegó a oídos de la alta jerarquía eclesiástica, que quiso comprobarlo solicitando nuestra presencia en una audición privada. Fue tanto el éxito que a esa primera audición siguieron otras, cada vez con más adeptos, entre los que se encontraban clérigos, nobles, ricos comerciantes, pequeños burgueses…
Ante nosotros se desplegaron las posibilidades de éxito, lujos y fama que sobrepasarían las fronteras de nuestra patria. Me acordé de mi madre y mis hermanos. Nunca más los volví a ver, pero los llevo en mi corazón, y su recuerdo es el que me ha mantenido con vida hasta hoy.
Tenía dieciséis años y pensé que, de algún modo, la vida me devolvía algo del esfuerzo y el sacrificio con que tuve que pagarle. Me esforcé al máximo, perfeccioné mi técnica para llegar a ser el mejor.
Un día, en una de esas audiciones privadas a las que nos llevaban para adquirir destreza en el escenario, ocurrió el segundo hecho traumático en mi vida, y el que me ha traído por oscuros caminos hasta el túnel en el que ahora me encuentro.
Había un nutrido grupo de nobles, políticos y religiosos, todos de alta alcurnia, en el Palazzo del Duque della Rosa. Después de nuestra actuación, excelente y muy aplaudida, nos llevaron a una sala adornada con grandes espejos y rojos divanes de terciopelo que invitaban al relajo.
De los ocho muchachos que habíamos ido a cantar, sólo nos pasaron a la sala de los espejos a cuatro. Al principio no nos percatamos casi del hecho y estábamos tranquilos. Al poco, se abrieron unas pequeñas puertas camufladas por el papel decorado de las paredes, y surgieron de ellas aquéllos que minutos antes habían admirado y aplaudido nuestra excelsas aptitudes canoras. Portaban máscaras de carnaval y se nos acercaban con insinuaciones que nada tenían que ver con las alabanzas antes mostradas. El miedo se apoderó de nosotros e intentamos huir, pero resultaron infructuosas nuestras intenciones. Las amenazas, veladas pero firmes, de acabar con nuestras carreras y algo más, nos paralizaron, y nuestro destino quedó allí mismo marcado.
Después de aquella tarde, vinieron otras, y otras más, y no sólo eran hombres, también acudían nobles damas. Todos solicitaban nuestros favores, y poco a poco las audiciones musicales fueron dejando paso a estas citas, en las que, a mas de cantar, teníamos que satisfacer los caprichos de todos esos degenerados.
Llegó un momento en el que ya nada me importaba, y lo único que me mantenía con vida era el recuerdo de mi madre y su amor.
Y como en los momentos más trágico de una vida, siempre aparece un ángel que te tiende una mano, en la mía, ese ángel apareció, precisamente, en el mismo infierno. Fue la única persona que me trató con respeto, que se hizo cargo de mi dolor, y a quien, en cierto modo, llegué a querer, aunque no cómo él lo hubiera deseado. Pero tuve cariño, respeto, y mi vida cambió durante un tiempo, el que estuve en su casa. No diré su nombre, también por respeto y más ahora que está muerto. Muerte que se produjo en extrañas circunstancias, y desde la que he vuelto a encontrarme de nuevo solo.
Cantar, sólo lo hago en momentos de infinita tristeza, y casi no reconozco mi voz. Se me cerraron las puertas que en un principio tenía abiertas, y para poder sobrevivir tuve que dedicarme a vender mi cuerpo -ya que lo único que inspiraba era desprecio y morbosidad- pero ahora de forma diferente a antes…
Han pasado los años, y cada vez que me miro en un espejo, intento ver reflejado en él al niño Salvatore, pero cuando consigo traerlo ante mí, él me mira sin reconocerme, me mira con miedo, con burla y desprecio. Yo intento retenerlo, pero su mirada triste me devuelve la imagen de un viejo grotesco, gordo, afeminado, vestido ridículamente, y con un inmenso mar en sus ojos donde ahoga cada noche su vergüenza, su asco y su tristeza. Un ser decrépito que abre la boca y lo único que sale de ella es un grito de dolor:
“Io sono Salvatore Conigliaro, il castrato, la grande putana di Napoli!”
http://youtu.be/t9h7oB0TpLY
Para saber más sobre los Castrati (Los Castrados), pinchar en el enlace.
Imagen: Internet Vídeo: Youtube, fragmento de la película “Farinelli” (Aria: "Lascia Ch'io pianga" de Händel) , por favor, hagan clic en el enlace. Texto: Edurne





























































































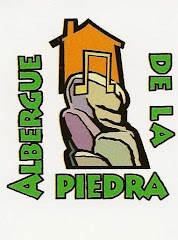











.jpg)