Mario
tenía un plan. Decía que era infalible. Piero y Luigi, apoyados contra la pared
de la iglesia, la que daba al cementerio, se afanaban en liar unos canutos con
la poca hierba que les quedaba y no le prestaban demasiada atención. Mario estaba iluminado. El plan, eso era lo
único que ocupaba su cabeza y su tiempo desde hacía un par de días. Había que
innovar el negocio y él lo tenía todo pensado, muy bien pensado.
Silvana
se aburría. Hacía mucho calor y el mes se estaba dando mal, no había duda, la
gente prefería quedarse en casa a salir de compras. Ya no recordaba los años
que llevaba metida en esa pequeña tienda del casco antiguo de la ciudad. El
género de la sastrería era demasiado bueno para los vecinos de aquel barrio,
salvo excepciones, las que salvaban del cierre al negocio. Cuando terminó la
secundaria, ni se planteó seguir estudiando, eso era algo imposible en la
situación en la que estaba su familia, así que aprendió a cortar y coser
pantalones en el taller del tío Ricardo, el hermano de su madre. En un
principio, su tío la mantuvo de aprendiz mientras le iba enseñando el oficio de
pantalonera, para que pudiera tener un trabajo extra. Al año de estar allí, el
tío Ricardo enfermó y en pocos meses murió. Ninguna de las oficialas se quiso
hacer cargo del negocio, así que Silvana tuvo que buscar trabajo.
Y lo
encontró gracias a su abuelo Francesco, el contable. Los dueños de la sastrería
“Il mondo elegante” eran unos antiguos conocidos de su abuelo. Silvana era
lista, entendía el oficio. Además era una chica risueña, sabía sonreír en el
momento preciso, tenía una conversación agradable y el saber estar que se necesitaba para un negocio así. Con el
tiempo incluso tuvo un romance con el
nieto pequeño de los patronos, pero cuando estaban a punto de casarse, Bruno
murió en un accidente. Silvana asumió el papel de viuda joven, de mujer soltera
para toda la vida. No le faltaban pretendientes, pero ella no tenía ni el humor
ni las ganas de volver a enamorarse. Su vida estaba dedicada a cuidar de la
frágil salud de su madre viuda y a enderezar los entuertos de su hermano
Luigi.
El
señor Antonio y su mujer, doña Concetta, eran de los pocos asiduos al comercio de
la Piazza Garibaldi, tanto que, compraran o no, todas las tardes se daban una
vuelta por la tienda y hacían compañía a Silvana un rato. Don Antonio había
sido procurador en la Judicatura, no tenían hijos y disfrutaban de una buena
situación económica y mucho tiempo libre. Eran una pareja de rutinas: pasear
por el barrio, sentarse a tomar un café, una limonada o un chocolate en la
terraza del Casino, pasar un rato con Silvana en la sastrería... La señora
Concetta era una anciana tímida pero de muy buen conformar, todo lo que hacía
su marido le parecía bien. Eran la pareja ideal, nunca se peleaban e iban del brazo y se sonreían cada pocos pasos.
Silvana los apreciaba y envidiaba. Si su madre hubiera tenido ese entendimiento
con su padre, que le hizo sufrir lo indecible; y si ella hubiera podido casarse
con Bruno…
Luigi
sabía que en la tienda de su hermana no había mucho negocio pero sí que de vez
en cuando se dejaban caer clientes con posibles. Más de una vez le propuso a
Mario dar un golpe allí, pero Mario estaba perdidamente enamorado de Silvana y
siempre declinaba la oferta de Luigi.
El
plan de Mario tenía que ser espectacular. Era tiempo de feria, y como todos los
años, el circo llegaba a la ciudad. Un viejo circo para una pequeña ciudad.
Mario conocía al chico que se encargaba de limpiar las jaulas de los animales,
de darles de comer… Era un circo muy pobre, solo tenía un elefante desdentado,
tres perritos caniche que hacían volteretas sin parar, y una vieja serpiente
que no tenía ni veneno pero que era el reclamo del circo. ¡Ese era el plan!
Usar al reptil como arma intimidatoria para perpetrar los atracos. ¡Nadie
querría ser mordido por una serpiente! El impresionante ofidio tenía nombre, y
por extraño que parezca, respondía a él. Gina, se llamaba Gina, por la
Lollobrigida. El domador, que solía actuar disfrazado de faquir de la India,
contaba que en su juventud había tenido un affaire con la Lollo, y que su vieja
serpiente se la recordaba…
Mario
se dejó convencer por Luigi y decidieron ensayar un primer golpe con Gina en la
tienda de Silvana. Por supuesto, tuvieron que aceptar al muchacho del circo
como parte de la banda. Las negociaciones fueron duras, la parte del botín a
repartir entre los cuatro no quedaba muy equilibrada con sus exigencias, pero
al final aceptaron; él era quien podía
manejar mejor a Gina.
Y
llegó el gran día. Tras días de observación, seguimientos a los clientes más
asiduos, en este caso el señor Antonio y su esposa, doña Concetta, decidieron
actuar. Mario se quedaría en la esquina con la vespa del hermano de Piero, que
era repartidor de pizzas y que tenía un cajetín de carga trasero. Ahí llevarían
a Gina. Piero, Luigi y el muchacho del circo entrarían en la tienda con la
serpiente como arma. Su cuidador sujetaría la cabeza, Luigi la parte trasera y
Piero se encargaría de desvalijar la caja y llevarse alguna corbata de seda,
algún guante de cuero o cabritilla para poder vender en el rastro…
Tenían
los relojes sincronizados con el de la catedral, el más cercano a
la plaza y que se veía desde la tienda.
Las seis menos cinco. Faltaban cinco minutos para ponerse en marcha. Las seis
en punto. Estaban listos. Dentro, Silvana, don Antonio y doña Concetta
charlaban animadamente. La puerta estaba abierta pues no había aire
acondicionado ni ventilador y total, daba lo mismo. No dio tiempo para nada, ni
para gritar del susto. La sola visión de aquella cabeza, de aquella lengua
viperina moviéndose sin control, de aquellos colmillos y aquellos ojos
amenazantes dejó a los tres paralizados, sin habla. Gina apuntaba directamente
a los pechos de Silvana y esta no tuvo más remedio que coreografiar su miedo
para evitar tan siniestro mordisco. Los atracadores llevaban las cabezas
completamente cubiertas, era imposible saber quiénes eran, y eso le daba más
intensidad a la escena. Piero, Luigi y el chico, lo tuvieron fácil.
—Buona
sera, siñorina, esto es un atraco—dijo Piero, impostando la voz como los
actores de teatro clásico—si nadie se pone nervioso y no hacemos ninguna
tontería, nuestra amiga Gina no tendrá necesidad de actuar. ¡A ver, abra la
caja, rapidito que hay prisa!
—Caballero…—balbuceó
don Antonio— Mire usted, todavía están a tiempo de arrepentirse…
—Usted,
mejor calladito, abuelo, que si nos salimos del guion, va a ser peor para
todos—contestó Piero, mientras hacía un gesto al muchacho del circo para que
amenazara a los viejos con Gina.
La
pobre doña Concceta, se meó encima. Luigi no pudo reprimir una carcajada, pero
enseguida bajó los ojos y sujetó con fuerza la cola del reptil. Gina movía
la cabeza de izquierda a derecha, como si dudara a quien clavarle los
colmillos, el viejo parecía apetitoso, pero la abuela estaba más rellena… Al
instante la sacaron de dudas y le pusieron delante el sinuoso cuerpo de
Silvana, ¡eso ya era otra cosa!
En la
caja no había casi nada, salvo por el dinero que los dueños habían depositado a
la mañana para pagar unos trajes que estaban pendientes de llegar, y que estaba
en un sobre marrón en el fondo, el resto era calderilla sin importancia. Piero
dominaba la escena, se sentía seguro. Echó mano de un par de camisas y unas
cuantas corbatas, unos cinturones, algún par de guantes, pañuelos... ¡Y aún
tuvieron tiempo de despedirse y dar las gracias!
Mario,
inquieto, esperaba en la Vespa con el cajetín abierto. Pero de pronto, se apeó,
soltó el cajetín, lo dejó en el suelo y volvió a montar. Tiró el cigarrillo que
estaba fumando. Sabía que estaba haciendo mal, pero arrancó y dobló por la
esquina de la catedral tomando la carretera que va hacia el río.
Según
salían de la tienda, Gina ya estaba enrollada y lista para dormir en el
cubículo que le había preparado. La bolsa con lo afanado la llevaba Piero en
bandolera. ¿Y Mario, dónde ostias estaba Mario? No había rastro de él.
—El
muy cabrón se ha largado, se ha largado y nos ha dejado con todo el paquete.
¡Cuando lo coja… se va a enterar!—maldijo Piero mientras los otros dos
intentaban meter a una rebelde Gina en el estrecho cajetín, que al menos había
tenido el detalle de dejarles… No había tiempo que perder.
—¡Vamos,
vamos por la parte de atrás, agarrad el bicho como podáis y vamos, deprisa!—
ordenaba Piero mientras corría en dirección a la Vía Vecchia, la que se alejaba
del casco antiguo hacia los arrabales de la ciudad, donde estaba el circo. Tal vez
pasara uno de los tranvías del extrarradio… Faltaba una hora para que Gina
actuara enroscándose en el cuello de todo aquel que quisiera probar una
experiencia excitante. Hubo suerte. Piero, Luigi y el cuidador de Gina tomaron
el tranvía que los dejaría cerca del circo dentro de diez minutos.
En la
tienda, Silvana, don Antonio y doña Concetta se recuperaban del susto riendo y
llorando, abanicándose con unas viejas revistas de moda masculina. Nadie pensó
en llamar a la policía, al menos en ese momento, ni el viejo procurador. En
cuanto se les pasó el susto, Silvana hizo recuento de lo sustraído y lo apuntó
cuidadosamente con una perfecta letra redondilla a pesar del temblor de manos.
Enseguida imaginó de dónde podía venir semejante hazaña y agradeció la
discreción del señor Antonio. A la noche hablaría con Luigi. Pero tendría que
dar una explicación a sus jefes, llamar a la policía, algo… No se veía capaz.
Les
miraban raro. Tres tipos demasiado abrigados para la altísima temperatura de la
que todo el mundo intentaba protegerse, sujetando no se sabe qué. Un bulto
demasiado grande, demasiado largo, demasiado… sospechoso. Ellos, nerviosos,
buscan sitio en la parte trasera del tranvía, pero Gina, ansiosa por salir a
escena, empuja con furia y logra sacar la cabeza y un buen trecho de su
resbaladizo torso. Hace amago de saludar al respetable. Gritos. Era de esperar.
Pero ella, lejos de acobardarse, se siente halagada y en un alarde de vanidad
consigue enroscarse a la barra metálica del centro. Está fría. Mejor, así se desliza sin problema. Repta hasta el
techo, y desde allí inicia su protocolo
de saludos y reverencias. Hipnotiza. Piero, Luigi y el chico del circo no
pueden hacer nada, dejan que sea ella la que resuelva el problema. Ahora es la
protagonista total, puede presentar su número de baile, el que le boicotean
cada vez que lo intenta. No necesita música para moverse. El tranvía ha parado y todo el vagón la está
mirando, más bien admirando, y ella lo sabe. Se crece, y entonces intenta lo
más difícil: enroscarse a ella misma. Se entusiasma rodeando su propio cuerpo,
entrando y saliendo por los puentes que ella misma va levantando. Apoteosis. El
público entregado. Lo nota. Es su momento, hace un último gesto de gloria, se
estira, se anuda… Y aprieta, cerrando así todo resquicio que le devuelva el
aire, la vida. Ha merecido la pena: todos esos ojos fijos en ella, sin miedo,
con admiración, con respeto. Todavía oye los aplausos. Todavía le da tiempo a
un último saludo. Le cuelga la lengua, la cabeza cae de golpe, el cuerpo queda
allí, atado y enroscado a la barra del vagón del tranvía 334, el que tiene su
última parada justo frente a la carpa del circo que todos los años visita la
ciudad en época de feria… Piero, Luigi y
el chico bajan del tranvía, atrás dejan a una Gina en toda su gloria,
autoinmolada ante un público inesperado.
Mario
esperaba junto a la marquesina.
Las
preguntas de la policía habían sido muchas, demasiadas, tal vez por lo novedoso
del arma utilizada para el atraco. ¿A quién se le puede ocurrir usar una vieja
serpiente para robar? Estaban confusos, todos. Nunca habían visto un modus
operandi semejante. Los tiempos avanzan, apuntó el sargento de los carabinieri
mientras se atusaba los bigotes y ponía pose de mirar al infinito (alguien le
había dicho que esa postura intimidaba, por el carácter intelectual que
imprimía al suceso). Silvana estaba cansada, había sido un día muy intenso,
diferente, divertido en el fondo.
Al
cerrar la tienda, observó que alguien se paseaba nervioso en la acera de
enfrente, como si la estuvieran esperando. Cuando bajó la persiana y echó el
candado, al volverse vio a Mario parado frente a ella. Estaba guapo, el pelo
engominado hacia atrás, con una media sonrisa y una mirada que la hizo sonreír.
Lo miró mejor y entonces distinguió la camisa celeste de Visconti que estaba
preparando para poner en el escaparte justo antes del atraco. Había que
reconocer que le quedaba perfecta, sus ojos azules resaltaban todavía más con
ella. Buona sera, siñorina, le dijo. No lo pensó, se enganchó de su brazo y
dieron la vuelta a la esquina con paso firme, sin miedo.
Dibujo: Walter Molino, vía Jon Bilbao. Texto: Edurne































































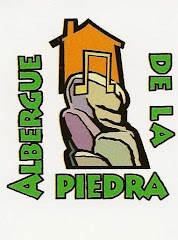











.jpg)














































































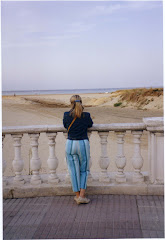















3 comentarios:
¡Qué relato! Con ritmo trepidante del aburriemto a la aventura. Y esa Gina, imperdible. Lástima que se inmolara, pero claro, nunca antes había tenido tanto público. Y un arma muy original para un atraco, la verdad.
Besos, Edurne
Este relato, no sé por qué, me ha llevado a un verano de hace muchos años. Cosas mías.
MYR:
Eskerrik asko!!!
la verdad es que Gina se desmadró y lo pagó caro...
Muxuak!
;)
PEDRO:
¡Gracias por tus visitas, Pedro!
¡Ay, los veranos de otros tiempos...!
Que pases uno bueno.
Besos.
;)
Publicar un comentario