Estaba predestinado. Con ese apellido no podía llevar otro nombre. Nació el pequeño en la cama de sus padres, en la casa familiar del barrio de Nazaret en Valencia. Para más inri fue el 4 de octubre de 1924, festividad del santo. Su madre, tocada de un fervor religioso totalmente inusual en ella, pensó que llamarle como el noble franciscano sería como un talismán de la buena suerte, así que se salió con la suya y, muy a pesar del disgusto del marido, consiguió cristianar al recién nacido con el nombre del santo de Asís.
En la familia del padre hubo además algún ascendente italiano; había que remontarse a la época en que el reino de Nápoles y Sicilia perteneció a la corona de España, lo que facilitó un trasvase humano entre las dos penínsulas. El antepasado venido de Italia acertó en su destino y trajo con él lo que sería el germen de la próspera economía de generaciones posteriores. Domenico de Asís, tal y como figura en los anales de la historia familiar, fue un intrépido napolitano con ascendente en la provincia de Perugia que tenía como profesión la de herrero, pero no un herrero cualquiera, sino un artesano del hierro solicitado por todos los nobles y soldados, tanto por sus espadas como por todo tipo de armas e incluso por sus herraduras; los caballos que las calzaban tenían otro aire, otra alegría. Y así llegó hasta Valencia donde, visto el éxito que obtuvo, decidió establecerse y emparentar con la villa por medio de alianza matrimonial. El resto de la sangre de nuestro niño era valenciana y bien valenciana; su madre, sin ir más lejos, estaba directamente vinculada con don Vicente Blasco Ibáñez. Y tal vez porque el destino lo querría así, aunó en él amor a la naturaleza y desenvoltura en la palabra. Así que Francisco de Asís e Ibáñez vio sus primeras luces en el barrio de Nazaret de la ciudad valenciana, donde se fraguaron sus primeros sueños infantiles.
Sueños y años mimados por sus cuatro hermanas, ya que al ser el único varón y el menor de los hijos gozó de todos los favores por parte de la familia al completo. Por el padre, porque era el único hijo, el que heredaría el pujante negocio familiar de la fábrica de forja y la ferretería del centro de la ciudad; por la madre, porque era su niño, su regalo, su seguro para no volver a quedar embarazada, pues su marido había conseguido lo que quería y la dejaría en paz; y por sus hermanas, porque era como un juguete y un entrenamiento para días venideros, sobre todo para las dos mayores, que veían en el hermano al hijo que tendrían no sin tardar mucho tiempo. Todo eran risas, mimos y relajo en la vida del pequeño Francisco.
Cuando estaba presto a realizar la Primera Comunión, don Camilo, el párroco de la iglesia de Los Desamparados, le dijo que llevando nombre de santo, su vida tendría que ser ejemplar, y que él habría de ser el garante de la pureza espiritual de su familia, dado que soplaban malos vientos para la fe. Francisco no entendió nada, él no era más que un niño y en lo único en que pensaba era en jugar y divertirse. Tan solo años más tarde entendió las palabras del cura.
Al estallar la guerra, el padre fue capeando sus envites y consiguió mantener a flote el negocio. Al finalizar la contienda, para sobrevivir y seguir manteniendo el estatus de la familia, tuvo que fingir una afinidad que no sentía hacia los nuevos mandatarios. Pero Francisco, que despertó pronto a la vida, tomó un partido claro y al cumplir los catorce se enroló en las filas del ejército republicano, o lo que quedaba de él. Era el año 1938 y todavía le esperaba un año entero de lucha, de penurias, cruentas batallas, desesperación, miedo, hambre, lágrimas… Después, pasó un tiempo huyendo con los maquis por los montes de todo el Levante y Cataluña hasta que llegó a los Pirineos y pudo pasar al otro lado, donde le pilló otra guerra. Fue una época dura para él, pues tuvo que pagar con vidas ajenas el precio de mantener la suya a salvo. No se sentía orgulloso de ello, pero las circunstancias lo habían abocado a tales acciones. Por eso se juró a sí mismo que en adelante solo dedicaría sus esfuerzos a construir, cuidar, ayudar, crear y prodigar vida.
Tenía veinticinco años cuando le hicieron prisionero los nazis por ser colaborador de la Resistencia Francesa y lo mandaron a un campo de concentración en Alemania de donde, milagrosamente, salió vivo. Hasta de las mayores desgracias se obtiene algo positivo, y para Francisco lo fue el encuentro con las pequeñas mascotas de los hijos de Friedman, el comandante del campo. Una mañana de invierno, mientras hacía su turno de limpieza, encontró a los gatitos medio moribundos cerca de las letrinas de los barracones de la zona norte. Los animalillos se habían escapado y llevaban unos días vagando muertos de frío, casi sin alimento… Los recogió y con sus cuidados consiguió sacarlos adelante, por eso recibió una especie de trato de favor que se tradujo en una ración especial de comida diaria y que él compartía con sus compañeros. Los animales salvaron su vida, no tenía la menor duda, como cuando años atrás en España, huyendo de la Guardia Civil, un viejo asno consiguió llevarle hasta el otro lado de la frontera.
Al principio, y con una libertad recién estrenada, con heridas en el cuerpo y en el alma, no supo qué hacer, a dónde dirigirse… Volver a España no era buena idea, aunque sí debía buscar la forma de comunicarse con su familia, de la que no sabía nada desde hacía años, ¡los echaba tanto de menos! Alemania estaba en ruinas y había que levantar el país, todas las manos eran pocas. Tenía un par de amigos de Mathaussen: Karol, un polaco grande y sonrosado, con un pelo del color de la paja y unos ojos grises que siempre mostraban el infinito, un noble corazón y una sonrisa siempre dibujada en su cara; y Serafín, un pastor de Albacete que había corrido la misma suerte que él huyendo de los nacionales. Ninguno de los tres quería quedarse allí ni tampoco volver a su tierra; además, se habían acostumbrado los unos a los otros y eran la única familia que tenían, se tenían mutuamente. Así que iniciaron una especie de peregrinaje por el país mientras decidían qué hacer con sus vidas.
El primer año lo pasaron en Alemania, manteniéndose a base de trabajos mal pagados y ayudando a restaurar casas y otros edificios a cambio de comida y un techo donde pasar la noche. En realidad, preferían las zonas rurales; en las granjas encontraban mejor recibimiento y a ellos se les daba muy bien ese mundo. Francisco tenía una mano especial para los animales; Karol los bautizaba a todos y además era como una garantía de buena gente para los campesinos que los acogían; y Serafín era capaz de solucionar mil y un problemas. En este deambular se les unió un pobre can que recogieron de entre las ruinas de una iglesia en un pequeño pueblo. Rufus, así lo bautizó Karol, se les hizo inseparable e imprescindible; fiel como solo saben ser los animales en el estado en el que se encontraba, fue la única alegría que la vida les deparó en esos tiempos tan amargos. Francisco no comprendía cómo Dios, si es que existía, podía permitir todo lo que había ocurrido, lo que se iban encontrando a cada paso. Y entonces recordó las palabras que le dijera don Camilo, el párroco, poco antes de su Primera Comunión. Si supiera todo lo que había tenido que hacer para seguir con vida, se espantaría y le excomulgaría ipso facto.
Fue transcurriendo el tiempo y poco a poco sus pasos les condujeron hasta la frontera con Suiza después de atravesar también Francia, donde no terminaron de encajar del todo. Entre los tres amigos formaban un conjunto bien avenido y capaces de realizar cualquier tipo de tarea, pues cada uno era especialista en unas cuantas cosas. Suiza se presentaba ante ellos como un paraíso donde poder comenzar de nuevo. Allí serían libres, había grandes pastos, terreno para la agricultura y la ganadería, había también una industria floreciente y, en cuanto al idioma, tenían dónde elegir. Para ellos no representaba ningún problema, ya que hablaban francés, alemán e italiano. Estaba claro, Suiza era el sitio ideal para establecerse.
En un principio se quedaron en casa de Frederick, el Rubio, un próspero campesino que los acogió sin reparos desde el primer día. Frederick y Claudia, su mujer, tenían tres hijas, Carlota, Clarisse y Catterina; y tan solo un hijo, Franz, demasiado joven todavía como para hacerse cargo de las tareas de la granja. Por lo que la llegada de los tres amigos al seno de la familia Müller fue más que providencial.
En 1954 Francisco se casó con la tímida Clarisse; y más tarde, siguiendo su estela, Serafín también matrimonió con la hermana mayor, Carlota. El viejo Frederick estaba encantado, ¡le habían nacido dos hijos de golpe! Y el negocio pasó de ser una próspera pero tranquila explotación familiar, a una empresa con aspiraciones más allá de las fronteras suizas. En cuanto a Karol, hacía tiempo que venía mostrando inclinaciones hacia una vida más espiritual, por lo que decidió volver a Polonia e ingresar en un seminario, y como sabrían más adelante, le fue muy bien en la carrera eclesiástica, siempre habían pensado de él que tenía madera de santo...
La granja de los Müller pasó a ser una floreciente explotación ganadera, y todo gracias a la producción lechera diaria. Francisco introdujo métodos propios en el ordeño que conseguían unas cuotas de leche nunca antes imaginadas. Dicen que sus modos eran poco ortodoxos, pero los resultados excelentes; solía quedarse a solas con las vacas y les hablaba, les contaba historias que él mismo inventaba; y ellas, calladitas, solamente se dedicaban a dejar que la leche manase de sus ubres abundantemente. Las vacas estaban encantadas, eran más felices, eso se notaba al contemplarlas cómo pastaban tranquilamente, y verlas dormir como benditas en los establos… Se podía decir que las vacas de los Müller eran vacas queridas, tratadas con respeto, y que ellas, sintiéndose así, correspondían a ese cariño. Con el excedente de leche se aventuraron a ampliar la oferta de la granja, fabricaron quesos y otras especialidades lácteas que pronto adquirieron una fama más que justificada por toda Europa: «Milch und Milcherzengnisse Die Farm San Francisco-Müller» [Leche y productos lácteos La Granja San Francisco-Müller].
Parecía que la vida, al fin, le recompensaba de alguna forma; ahora podía vivir tranquilo, había encontrado y formado una familia, el futuro se presentaba esperanzador para él y los suyos. Y respecto al pasado, a su primera vida, Francisco prefería no pensar demasiado en ella. A España no quería volver, sabía que de su familia no quedaba nadie, o al menos él así lo creía, y no iba a permitir que la pena y la venganza se instalaran en su corazón. Pero llevaba muy dentro, bien guardado, el recuerdo de su madre, el olor de su tierra, la luz de su cielo, las risas de su infancia, las caricias de sus hermanas, los consejos de su padre… Con eso tenía suficiente para seguir adelante. Atesoraba mucho para poder transmitir a sus hijos. Solamente tenía que dejar que la vida siguiera su curso.
Y así fue. Su vida transcurrió tranquilamente entre establos, vacas agradecidas y la familia. Todo había sido como un milagro; hasta que un 4 de octubre de 1989, un estúpido accidente de bicicleta tratando de esquivar a un perro que le recordó al viejo Rufus, acabó con su vida el mismo día en que cumplía sesenta y cinco años. Siempre había albergado un profundo agradecimiento hacia los animales, ellos le habían salvado la vida tantas veces que, ese día, por fin saldaba su deuda.
En la familia del padre hubo además algún ascendente italiano; había que remontarse a la época en que el reino de Nápoles y Sicilia perteneció a la corona de España, lo que facilitó un trasvase humano entre las dos penínsulas. El antepasado venido de Italia acertó en su destino y trajo con él lo que sería el germen de la próspera economía de generaciones posteriores. Domenico de Asís, tal y como figura en los anales de la historia familiar, fue un intrépido napolitano con ascendente en la provincia de Perugia que tenía como profesión la de herrero, pero no un herrero cualquiera, sino un artesano del hierro solicitado por todos los nobles y soldados, tanto por sus espadas como por todo tipo de armas e incluso por sus herraduras; los caballos que las calzaban tenían otro aire, otra alegría. Y así llegó hasta Valencia donde, visto el éxito que obtuvo, decidió establecerse y emparentar con la villa por medio de alianza matrimonial. El resto de la sangre de nuestro niño era valenciana y bien valenciana; su madre, sin ir más lejos, estaba directamente vinculada con don Vicente Blasco Ibáñez. Y tal vez porque el destino lo querría así, aunó en él amor a la naturaleza y desenvoltura en la palabra. Así que Francisco de Asís e Ibáñez vio sus primeras luces en el barrio de Nazaret de la ciudad valenciana, donde se fraguaron sus primeros sueños infantiles.
Sueños y años mimados por sus cuatro hermanas, ya que al ser el único varón y el menor de los hijos gozó de todos los favores por parte de la familia al completo. Por el padre, porque era el único hijo, el que heredaría el pujante negocio familiar de la fábrica de forja y la ferretería del centro de la ciudad; por la madre, porque era su niño, su regalo, su seguro para no volver a quedar embarazada, pues su marido había conseguido lo que quería y la dejaría en paz; y por sus hermanas, porque era como un juguete y un entrenamiento para días venideros, sobre todo para las dos mayores, que veían en el hermano al hijo que tendrían no sin tardar mucho tiempo. Todo eran risas, mimos y relajo en la vida del pequeño Francisco.
Cuando estaba presto a realizar la Primera Comunión, don Camilo, el párroco de la iglesia de Los Desamparados, le dijo que llevando nombre de santo, su vida tendría que ser ejemplar, y que él habría de ser el garante de la pureza espiritual de su familia, dado que soplaban malos vientos para la fe. Francisco no entendió nada, él no era más que un niño y en lo único en que pensaba era en jugar y divertirse. Tan solo años más tarde entendió las palabras del cura.
Al estallar la guerra, el padre fue capeando sus envites y consiguió mantener a flote el negocio. Al finalizar la contienda, para sobrevivir y seguir manteniendo el estatus de la familia, tuvo que fingir una afinidad que no sentía hacia los nuevos mandatarios. Pero Francisco, que despertó pronto a la vida, tomó un partido claro y al cumplir los catorce se enroló en las filas del ejército republicano, o lo que quedaba de él. Era el año 1938 y todavía le esperaba un año entero de lucha, de penurias, cruentas batallas, desesperación, miedo, hambre, lágrimas… Después, pasó un tiempo huyendo con los maquis por los montes de todo el Levante y Cataluña hasta que llegó a los Pirineos y pudo pasar al otro lado, donde le pilló otra guerra. Fue una época dura para él, pues tuvo que pagar con vidas ajenas el precio de mantener la suya a salvo. No se sentía orgulloso de ello, pero las circunstancias lo habían abocado a tales acciones. Por eso se juró a sí mismo que en adelante solo dedicaría sus esfuerzos a construir, cuidar, ayudar, crear y prodigar vida.
Tenía veinticinco años cuando le hicieron prisionero los nazis por ser colaborador de la Resistencia Francesa y lo mandaron a un campo de concentración en Alemania de donde, milagrosamente, salió vivo. Hasta de las mayores desgracias se obtiene algo positivo, y para Francisco lo fue el encuentro con las pequeñas mascotas de los hijos de Friedman, el comandante del campo. Una mañana de invierno, mientras hacía su turno de limpieza, encontró a los gatitos medio moribundos cerca de las letrinas de los barracones de la zona norte. Los animalillos se habían escapado y llevaban unos días vagando muertos de frío, casi sin alimento… Los recogió y con sus cuidados consiguió sacarlos adelante, por eso recibió una especie de trato de favor que se tradujo en una ración especial de comida diaria y que él compartía con sus compañeros. Los animales salvaron su vida, no tenía la menor duda, como cuando años atrás en España, huyendo de la Guardia Civil, un viejo asno consiguió llevarle hasta el otro lado de la frontera.
Al principio, y con una libertad recién estrenada, con heridas en el cuerpo y en el alma, no supo qué hacer, a dónde dirigirse… Volver a España no era buena idea, aunque sí debía buscar la forma de comunicarse con su familia, de la que no sabía nada desde hacía años, ¡los echaba tanto de menos! Alemania estaba en ruinas y había que levantar el país, todas las manos eran pocas. Tenía un par de amigos de Mathaussen: Karol, un polaco grande y sonrosado, con un pelo del color de la paja y unos ojos grises que siempre mostraban el infinito, un noble corazón y una sonrisa siempre dibujada en su cara; y Serafín, un pastor de Albacete que había corrido la misma suerte que él huyendo de los nacionales. Ninguno de los tres quería quedarse allí ni tampoco volver a su tierra; además, se habían acostumbrado los unos a los otros y eran la única familia que tenían, se tenían mutuamente. Así que iniciaron una especie de peregrinaje por el país mientras decidían qué hacer con sus vidas.
El primer año lo pasaron en Alemania, manteniéndose a base de trabajos mal pagados y ayudando a restaurar casas y otros edificios a cambio de comida y un techo donde pasar la noche. En realidad, preferían las zonas rurales; en las granjas encontraban mejor recibimiento y a ellos se les daba muy bien ese mundo. Francisco tenía una mano especial para los animales; Karol los bautizaba a todos y además era como una garantía de buena gente para los campesinos que los acogían; y Serafín era capaz de solucionar mil y un problemas. En este deambular se les unió un pobre can que recogieron de entre las ruinas de una iglesia en un pequeño pueblo. Rufus, así lo bautizó Karol, se les hizo inseparable e imprescindible; fiel como solo saben ser los animales en el estado en el que se encontraba, fue la única alegría que la vida les deparó en esos tiempos tan amargos. Francisco no comprendía cómo Dios, si es que existía, podía permitir todo lo que había ocurrido, lo que se iban encontrando a cada paso. Y entonces recordó las palabras que le dijera don Camilo, el párroco, poco antes de su Primera Comunión. Si supiera todo lo que había tenido que hacer para seguir con vida, se espantaría y le excomulgaría ipso facto.
Fue transcurriendo el tiempo y poco a poco sus pasos les condujeron hasta la frontera con Suiza después de atravesar también Francia, donde no terminaron de encajar del todo. Entre los tres amigos formaban un conjunto bien avenido y capaces de realizar cualquier tipo de tarea, pues cada uno era especialista en unas cuantas cosas. Suiza se presentaba ante ellos como un paraíso donde poder comenzar de nuevo. Allí serían libres, había grandes pastos, terreno para la agricultura y la ganadería, había también una industria floreciente y, en cuanto al idioma, tenían dónde elegir. Para ellos no representaba ningún problema, ya que hablaban francés, alemán e italiano. Estaba claro, Suiza era el sitio ideal para establecerse.
En un principio se quedaron en casa de Frederick, el Rubio, un próspero campesino que los acogió sin reparos desde el primer día. Frederick y Claudia, su mujer, tenían tres hijas, Carlota, Clarisse y Catterina; y tan solo un hijo, Franz, demasiado joven todavía como para hacerse cargo de las tareas de la granja. Por lo que la llegada de los tres amigos al seno de la familia Müller fue más que providencial.
En 1954 Francisco se casó con la tímida Clarisse; y más tarde, siguiendo su estela, Serafín también matrimonió con la hermana mayor, Carlota. El viejo Frederick estaba encantado, ¡le habían nacido dos hijos de golpe! Y el negocio pasó de ser una próspera pero tranquila explotación familiar, a una empresa con aspiraciones más allá de las fronteras suizas. En cuanto a Karol, hacía tiempo que venía mostrando inclinaciones hacia una vida más espiritual, por lo que decidió volver a Polonia e ingresar en un seminario, y como sabrían más adelante, le fue muy bien en la carrera eclesiástica, siempre habían pensado de él que tenía madera de santo...
La granja de los Müller pasó a ser una floreciente explotación ganadera, y todo gracias a la producción lechera diaria. Francisco introdujo métodos propios en el ordeño que conseguían unas cuotas de leche nunca antes imaginadas. Dicen que sus modos eran poco ortodoxos, pero los resultados excelentes; solía quedarse a solas con las vacas y les hablaba, les contaba historias que él mismo inventaba; y ellas, calladitas, solamente se dedicaban a dejar que la leche manase de sus ubres abundantemente. Las vacas estaban encantadas, eran más felices, eso se notaba al contemplarlas cómo pastaban tranquilamente, y verlas dormir como benditas en los establos… Se podía decir que las vacas de los Müller eran vacas queridas, tratadas con respeto, y que ellas, sintiéndose así, correspondían a ese cariño. Con el excedente de leche se aventuraron a ampliar la oferta de la granja, fabricaron quesos y otras especialidades lácteas que pronto adquirieron una fama más que justificada por toda Europa: «Milch und Milcherzengnisse Die Farm San Francisco-Müller» [Leche y productos lácteos La Granja San Francisco-Müller].
Parecía que la vida, al fin, le recompensaba de alguna forma; ahora podía vivir tranquilo, había encontrado y formado una familia, el futuro se presentaba esperanzador para él y los suyos. Y respecto al pasado, a su primera vida, Francisco prefería no pensar demasiado en ella. A España no quería volver, sabía que de su familia no quedaba nadie, o al menos él así lo creía, y no iba a permitir que la pena y la venganza se instalaran en su corazón. Pero llevaba muy dentro, bien guardado, el recuerdo de su madre, el olor de su tierra, la luz de su cielo, las risas de su infancia, las caricias de sus hermanas, los consejos de su padre… Con eso tenía suficiente para seguir adelante. Atesoraba mucho para poder transmitir a sus hijos. Solamente tenía que dejar que la vida siguiera su curso.
Y así fue. Su vida transcurrió tranquilamente entre establos, vacas agradecidas y la familia. Todo había sido como un milagro; hasta que un 4 de octubre de 1989, un estúpido accidente de bicicleta tratando de esquivar a un perro que le recordó al viejo Rufus, acabó con su vida el mismo día en que cumplía sesenta y cinco años. Siempre había albergado un profundo agradecimiento hacia los animales, ellos le habían salvado la vida tantas veces que, ese día, por fin saldaba su deuda.
Imagen: Internet Texto: Edurne (entrada ya publicada en esta Orilla el 3 de junio de 2011)































































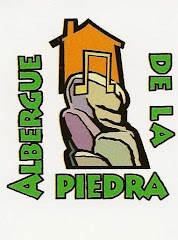











.jpg)














































































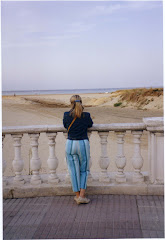















6 comentarios:
despues de leer toda esa historia tan bien narrada, el final me despertó una carcajada, disculpas!
y gracias por esta risa de viernes, querida Edurne!
Una vida bien interesante, que yo no conocía.
Gracias, Edurne, por contármela.
Besos
Me demoré en leerlo, se necesita un rato. :)
Es terrible tener que elegir bando, hay épocas en las que estas decisiones marcan totalmente la existencia de una persona.
"Pagar con vidas ajenas el precio de mantener la suya a salvo" Creo que resumes en una frase lo terrible de una guerra.
Musuak
Tienes una habilidad envidiable para la narrativa. No solo te admiro; también te quiero.
Besos.
MARTA:
Ando sin tiempo, y no por estar descansando precisamente, más bien al contrario... y por eso meto entre colo y col uno de estos relatos ya publicados.
No sé cómo se me ocurrió la historia de este "San Francisco", hace dos años que lo escribí, y bueno, como me cayó en gracia, decidí trabajarlo un poco más para incluirlo en el libro colectivo de entonces.
Me alegra saber que te ha gustado!
Gràcies!
I molts petonets per tú!
:)
MIRALUNAS:
Pobre, sí, al final, por salvar la vida de un pobre chucho... perdió la suya de la forma más tonta!
Me alegra que te hayas carcajeado, nunca viene mal desahogarnos con una carcajada!
Muxutxuak!
;)
MYRIAM:
Yo tampoco la conocía... hasta que me la inventé!
;)
Besos!
;)
ISTHAR:
Un pelín largo, ya...
Bueno, pero si te ha gustado un poco, ni tan mal!
Una faena tener que elegir,sí...
Muxutxuak!
;)
FRANCISCO:
Lo ve usted caballero? Esos halagos hacia mi persona y mis modos escribidores, son producto del mucho cariño que usted me tiene...
Pero lo acepto! Jejejeje!
Muchísimas gracias!
Besos!
;)
Publicar un comentario