Eran
las nueve de la mañana del 16 de septiembre de 1966. El DC-3 de la compañía
Spantax, que volaba de Tenerife a La Palma había pasado todas las revisiones
rutinarias antes de emprender el vuelo, pero ahora tenía un problema con uno de
los motores, dos gaviotas habían impactado en su interior, algo que solo los
miembros de la tripulación sabían.
Apenas
habían transcurrido veinte minutos desde que despegaran del aeropuerto de
Tenerife, cuando el paso rápido de las azafatas, mientras entraban y salían de
la cabina de los pilotos, despertó el interés de casi todo el pasaje.
Martín,
absorto en sus pensamientos, miraba a través de la ventanilla que tenía a su
derecha, le gustaba ver el mar, por eso siempre que iba a La Palma pedía el
mismo asiento. Ese mar azul verdoso que
rodeaba todo el archipiélago, y que tanto le gustaba, ahora se le antojaba uno
oscuro y sin fondo. Oscuro como la pena que le oprimía el pecho, y sin fondo
como el abismo en el que guardaba todas sus frustraciones. Pero no había
vuelta atrás. Había tomado la decisión:
no podía seguir engañando a María, ni a sí mismo.
Miró
el reloj instintivamente, las nueve y dos minutos, después, casi a cámara
lenta, movió la cabeza de arriba abajo del pasillo y de izquierda a derecha.
Algo estaba sucediendo.
De pronto desaparecieron los ruidos, solo veía al resto
de pasajeros gesticular, cómo gritaban en silencio; a su lado, un señor que
conocía de otros viajes y que parecía un hombre serio y frío comenzó a llorar
mientras se santiguaba una y otra vez, compulsivamente. Las azafatas se
empeñaban en esa coreografía inútil que nos hacen aprender al inicio de cada
viaje por si ocurriera un accidente. Iban mal sincronizadas. Nadie les hacía
caso, solo Martín se las quedó mirando con una sonrisa bobalicona. Si no fuera
por el drama que se estaba viviendo en ese momento, parecía una película de
cine cómico de Buster Keaton o Los hermanos Marx: sin voz, sin color, solo
movimientos histriónicos…
Martín
volvió a mirar el reloj: las nueve y tres minutos. Volvió a mirar por la
ventanilla: salía humo del motor derecho. Volvió a mirar el mar: ahora sí que
era negro y oscuro.
María.
María se instaló en su pensamiento, agazapada y sujeta como una lapa. Y él se
agarró a su recuerdo como cuando se refugiaba en su cuerpo buscando esa paz que
solo ella sabía darle. Las nueve y cuatro minutos. La vida se reduce a eso, a cuatro minutos, tal vez cinco,
pensaba.
Gritos,
lloros, rezos, súplicas, risas histéricas, órdenes incumplidas. Los pasajeros,
sin los cinturones, vagaban por el pasillo del avión sin que las azafatas,
cuatro muchachas jóvenes y presas del miedo también a pesar de sus sonrisas
forzadas, pudieran hacer nada.
Y
de pronto volvió el color a la escena, era el color del miedo. De eso sí que se
dio cuenta Martín. Vamos a morir, dijo alguien, pongamos nuestras almas en paz
y encomendemos nuestras vidas al Altísimo. Oremos. Padre Nuestro que estás en los cielos, acoge en tu seno las almas de estos
tus siervos que van a entregar sus cuerpos mortales a las aguas…
¡Yo no voy
a morir! Se escuchó decir a sí mismo. Y como fichas de dominó, primero una y
luego otra y otra… se alzaron voces acompañando a su grito de esperanza. Las
nueve y cinco minutos.
A
través de la ventanilla, el humo había oscurecido todo y aumentado la negrura
del mar, que como fauces gigantes se abría sin remedio ante ellos. Miró dentro
de él. María seguía allí, sujetando su miedo.
Los
asientos empezaron a moverse hacia adelante, bolsos, chaquetas, libros,
botellas de agua… saltaban de un lado a otro sin dueño, síntoma de que el avión
caía en picado, al menos eso es lo que Martín dedujo. Gritos. Se hundirían en
el mar.
En
la cabina de los pilotos, el comandante se aferraba a los mandos en un intento
desesperado por amerizar antes de estrellarse en el pueblo de El Sauzal. Su
instinto, más que las posibilidades reales de llevarlo a cabo sin mayores
riesgos, fue lo que consiguió que la nave impactara violentamente en las
tranquilas aguas donde faenaban los pequeños barcos pesqueros de la localidad.
Aquella mañana quedó para siempre en las vidas de los lugareños como una de las
mayores pesadillas que jamás habían vivido.
Dentro,
el caos era total. No había nada que hacer, así que, para qué gritar, para qué
llorar, para qué correr, para qué rezar… Martín no pudo evitar volver a mirar
por la ventanilla. Agua, agua por todas partes. Las nueve y seis minutos y
todavía estaba vivo. Su compañero de asiento había dejado de llorar y rezar, se
había entregado a la fatalidad y sus ojos, abiertos y vacíos, ya no miraban, ya
no veían.
De
nuevo fue María quien lo empujó a escapar de su miedo. Había que salir de allí,
como fuera. Poco a poco y esta vez sí, siguiendo las indicaciones de las
azafatas, los pasajeros se fueron agrupando en una de las salidas de
emergencia. El avión se hundía, tenían que salir y lanzarse al mar, era la
única posibilidad de sobrevivir.
Martín
fue de los últimos en salir. Antes de hacerlo, volvió la vista atrás y pudo ver
dos o tres cuerpos inmóviles entre los asientos, las máscaras de oxígeno que
habían saltado a causa del impacto y el equipaje de los portamaletas. Las nueve
y seis minutos. Él solo pensaba en María.
Un
salto, y las aguas de ese Atlántico que acunaba toda su vida, lo recogieron
como una madre hace con su hijo. El avión, aunque pequeño, y a medio engullir
por el mar, parecía un monstruo marino. Miró alrededor. Humo. Toses. Voces de
alegría y gracias Dios mío, gracias. Allí estaba la joven madre del asiento
delantero con su niño pequeño, el que le provocaba con la mirada desde que
habían montado; la pareja de ancianos
que hacían ese ruta una vez al mes y siempre le saludaban con un buenos días, a
ver si tenemos un vuelo tranquilo; las cuatro azafatas que sonreían a todo el
mundo a pesar de las circunstancias, los pilotos seguramente que también
estarían flotando por allí… Empezó a contar. Contó hasta veintidós. ¿Cuántos se
habrían quedado dentro? No quería pensar en ello.
Ruido
de bocinas. Las pequeñas embarcaciones de los pescadores se acercaban hacia esa
reunión de náufragos improvisados haciendo señales y lanzando cualquier cosa a
la que pudieran agarrarse. Martín aguantó hasta que casi todo el mundo estuvo a
salvo.
Cuando dos fuertes brazos lo izaron hasta el interior de la barca, el
cuerpo se le descompuso entero, pero sonrió a sus salvadores. Miró su reloj,
aún funcionaba: las nueve y cincuenta y tres minutos. Miró en su interior:
María también seguía allí.
Imagen: Internet. Texto: Edurne (sujeto a muchos cambios también).































































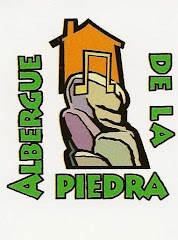











.jpg)















































































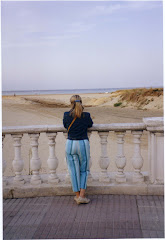















3 comentarios:
Muy buen relato. Martincito el taradito tuvo que estar
a punto de casi perder la vida para darse cuenta
de la fuerza del amor que lo une a María.
¡Menos mal que lo leo ahora que ya regresé a casa,
yo que vuelo tanto! Puff jajajaja
Sí, me la pasé genial con mi gente querida.
Alforjas repletas por un buen tiempo, ya lo creo Edurne.
Besotes eta besarkadak
María estaba a salvo en el interior, de ahí no se puede huir, son paredes inexpugnables entre las que puedes estar siempre protegido.
MYRIAM:
La verdad es que da un poco de yuyu, jajajaja!
Besarkada handia!
;)
RUBÉN:
Es cierto, lo que pasa que mucha gente no lo entiende todavía...
Un abrazo!
;)
Publicar un comentario