“Maurice Levallois Etchepare. Directeur Générale”
La placa que lucía sobre la vieja
mesa de caoba del despacho del primer piso del Banco de La Nación, no dejaba
lugar a la duda: aquel larguirucho francés que se sentaba del otro lado, justo
detrás de su nombre, era el nuevo director general de la sucursal bancaria.
Acababa de llegar de la capital, aunque hacía poco que su familia, la poderosa
familia Levallois, fundadora de la Banca de la Nación un siglo atrás, lo había
mandado a las provincias de ultramar desde la mismísima Francia.
La región había experimentado un
florecimiento inusitado e impensable, por eso el Banco de La Nación volvió a abrir
sus puertas y había que poner al frente a algún miembro de la familia, a un
auténtico Levallois. Eso le daría, de nuevo, el empaque y la importancia que
una institución como aquella había
tenido desde los tiempos de su fundación.
Maurice Levallois era el último
de los Levallois por línea directa, tataranieto de aquel otro Maurice
Levallois, el avispado bretón que levantó su fortuna de la nada, en las minas
de oro de la lejana California. Dicen
las malas lenguas que, cuando llegó a los dominios del viejo Ancheta, traía una
inmensa fortuna y algún que otro cadáver en su conciencia. Así pues, aquel era
el lugar ideal para reinventarse. Tierra de hombres nuevos, parias, vividores,
valientes y visionarios…
El joven Levallois cumplía con el
prototipo francés: figura estilizada, cabello rubio, una cara de ángel con fino
bigote, ojos azules, cínica sonrisa, frente despejada, manos delgadas y blancas…
Impecablemente vestido, más bien parecía un dandy al uso que un señor Director
General del importantísimo Banco de La Nación.
Apenas hablaba castellano pues
había nacido y se había criado en Francia, donde su padre fue enviado por su
abuelo para que completara sus estudios, y para alejarlo de los malos tiempos
que corrían en aquella época. La antaño próspera región del Oriente había
iniciado un viaje hacia el olvido y sin aparente retorno. Su padre no volvió
por aquellas tierras, el abuelo lo mantuvo alejado y al frente de la casa
matriz en Paris.
Nada más llegar a la estación,
procedente de la capital, lo primero que respiró el joven Maurice fue ese aire
de ninguna parte. Cerró los ojos y dejó que los sonidos lo envolvieran, igual
que el humo que despedía la ruidosa locomotora… Por fin había llegado al centro
de sus sueños, a aquel sitio del que nunca debiera haber estado ausente. Él era
ese aire, ese sonido, esa bulliciosa quietud, esa emoción que le trepaba por
las piernas…
Mientras bajaban sus baúles, trató de inspeccionar con una rápida mirada el mundo que le rodeaba. Ea mediodía y la luna aún estaba en lo más alto, dueña y señora. Al instante se paró
todo, el tiempo, la respiración, el pulso… Un olor, unos ojos, un cabello de
ningún color y de todos a la vez, una
sonrisa y el eco de un deseo viejo lo traspasaron, lo hirieron de muerte. Y entonces supo que
había llegado, que había vuelto y que nunca saldría vivo de su destino.
Imagen: Internet. Texto: Edurne































































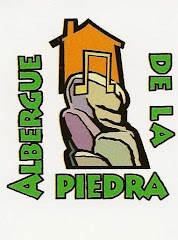











.jpg)














































































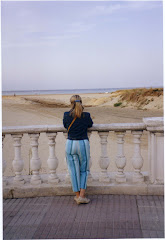















2 comentarios:
Veo que has retomado esta historia que empezaste en 2014.
Me alegro, aquí te sigo. Te he dejado comentarios en las entradas anteriores.
Besos, desde casa.
MYR:
Eskerrik asko!
Pues sí, de vez en cuando le voy añadiendo capitulitos, y a ver si me da por hacerlo más seguido!
Muxuak!
:)
Publicar un comentario